 Cuando el tren de la vida hizo su parada en la estación, me quedé de pie ante las puertas abiertas decidiendo si seguía mi viaje o me apeaba allí, sin importarme dónde me encontraba o el tiempo que faltaba para llegar a mi destino.
Cuando el tren de la vida hizo su parada en la estación, me quedé de pie ante las puertas abiertas decidiendo si seguía mi viaje o me apeaba allí, sin importarme dónde me encontraba o el tiempo que faltaba para llegar a mi destino.Inmóvil en el andén vi como se alejaba lentamente hasta convertirse en un punto diminuto, y desaparecer.
Caminé sin rumbo durante días en busca de dios sabe qué, con la vida pesando a mis espaldas, encorvada, los pies sangrantes de tantos pasos sin sentido que no me llevaron a ninguna parte, y el alma dolorida, vacía de esperanzas y rebosante de desilusiones.
Me senté aquí en una vieja silla cerca de la ventana.
Ha empezado a llover, y un fuerte viento arrastra las gotas de agua hasta estrellarlas contra los cristales. Se deshacen en pequeños arroyos que bajan resbalando por la fría superficie. Bien parecen las lágrimas que hace días no dejan de brotar de mis ojos hinchados y enrojecidos. Debería haber terminado ya con ellas, un cuerpo no puede tener tanto líquido en su interior, pero parecen inagotables.
En el alero del tejado las golondrinas han fabricado un nido. La hembra permanece en su interior, supongo que incubando, y el macho entra y sale trayendo en el pico la comida. Desde este rincón puedo ver la cabecita de ella asomando por la pequeña entrada cuando se le hace larga la espera. Quizá piense que le ha sucedido algo y si no vuelve morirá de hambre y con ella sus crías. O morirá igualmente de pena. Cuando le ve acercarse con su vuelo armonioso, directo al objetivo, empieza a chillar con regocijo, abre la boca y él deposita allí su comida. Temo que después de tanto esfuerzo el agua y el viento acabe derribando su casa, y con ella, su vida.
Morir de pena. Nadie muere de pena, sólo quizá las golondrinas. El asiento que unos dejan vacío es ocupado por otros, irremediablemente. Respiro aliviada ante tal pensamiento, aunque en el fondo es una puñalada para el ego, ese que piensa que es insustituible, que tiene que haber alguien en algún punto del planeta al que le embargue la tristeza de su ausencia. Pero es que el ego ha sido siempre un iluso soñador, es inevitable. Es descorazonador pensar que sólo vendrán en nuestra busca aquellos a los que, en pequeña o gran medida, les hacemos falta. Puro egoísmo.
En algún momento en que el cansancio acaba apoderándose de mí y dormisqueo en incómoda postura, sueño que regreso convertida en espíritu. Un espíritu visible a juzgar por la reacción de aquellos con los que me encuentro. Y me siento feliz. Y libre. Voy de acá para allá sin ataduras de ninguna clase, estoy donde quiero estar en el mismo momento en que lo deseo. Y me voy cuando me viene en gana sin ninguna clase de remordimientos. No me importa haber muerto, ni echo de menos las actividades físicas que podía hacer antes con mi cuerpo. Es mi estado perfecto.
Cuando despierto ha dejado de llover y unos tímidos rayos de sol empiezan a asomar entre las nubes. Los que logran filtrarse por los cristales forman rectángulos de luz que llegan hasta el suelo. En ellos pueden verse millones de partículas flotantes que brillan suspendidos en el aire. Parece que quisieran subir hasta las nubes siguiendo ese camino iluminado. Otras partículas idénticas permanecen en lo oscuro, como si no existieran, invisibles.
Me entretengo releyendo viejas cartas, historias de otros tiempos… ¿qué habrá sido de aquellos a los que escribía contándoles mis cuitas, mis anhelos? ¿dónde estarán ahora? Un puñado de rostros me viene a la cabeza al reconocer tantas letras distintas: picudas, redondeadas, pequeñas, con renglones torcidos, barrocas, apiñadas, de imprenta…
Unos gritos agudos llaman mi atención e instintivamente busco con la mirada el nido de golondrinas. Es la hembra que chilla ante el peligro: un enorme gato se encaramó al tejado y en precario equilibro intenta hacerse con el nido. El pájaro abre la boca y aletea intentado asustarle. Del macho, ni señal, se habrá perdido.
Mi primera intención es levantarme y hacer que el gato se largue del tejado, pero ¡qué coño! También tiene derecho, es ley de vida. Qué se apañen, no puedo cargar también sobre mis hombros la vida o la muerte de unos pájaros que vinieron aquí a plantar su nido. Quizá siempre haya sido ese mi problema, apechugar con responsabilidades que no me corresponden, dar sin esperar a recibir mi recompensa, volcarme en cuerpo y alma en los que, muchas veces, no lo merecían… que se los coma el gato o que espabilen.
Vuelven los gritos y el batir de alas. Es el macho que acaba de llegar y se ha tirado en picado atacando al felino. Éste, pillado de sorpresa, parece perder el equilibrio y a punto está de caer desde el tejado. Espanta como puede a la pareja de aves que picotean con saña su cabeza y se larga bufando con el lomo erizado. La hembra vuelve al nido y desde allí increpa al macho, parece que le pida explicaciones por su larga tardanza. Luego él se posa allí, a su lado, y ambos se tranquilizan.
Desde un rincón en penumbra una muñeca rota me sonríe. Le falta el ojo izquierdo y ha perdido parte de su hermosa melena color vino. Tiene roto el vestido y le falta un zapato, pero el ojo que todavía conserva brilla en la oscuridad, imperturbable.
El gato se ha colado por el hueco que un día fue gatera y enroscado a mis pies se lame las heridas. Pienso que al fin y al cabo eso es la vida. Lamerse las heridas y componer el alma: dos puntadas aquí y un recosido allá. Levantarse otra vez y seguir el camino, aunque nos falte un ojo o vayamos descalzos, el vestido hecho trizas. Hasta que el cuerpo aguante y el alma lo permita.


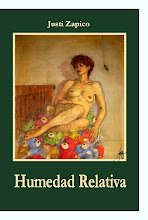



No hay comentarios:
Publicar un comentario