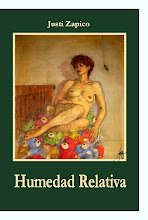Tomó asiento en el sillón de cuero blanco, frente a la mesa. Me acerqué y llené su copa de vino, luego me arrodillé y la acerqué a su boca. Ella sonrió ligeramente y tomó un sorbo paladeándolo despacio. Yo sentía la boca reseca y mi estómago pedía a gritos algo comestible, pero ni único y prioritario deseo era complacer y servir a mi señora, y sólo ella me diría cuando podía beber o comer.
Levantó los pies y apoyó sus tacones en mis muslos doblados, una ligera presión con el derecho me indicó que esperaba algo de mí. Miré los platos de la mesa y tomé con los dedos una porción de chocolate. Mi mano temblaba ligeramente cuando la acerqué hasta su boca entreabierta. El roce de sus labios con mis dedos me excitó nuevamente. El dolor que me inflingían sus afilados tacones se entremezclaba con la suavidad y la tibieza de su boca, de su lengua húmeda, provocándome un creciente deseo que se hacía patente en mi sexo erecto y palpitante. A veces me demoraba al ofrecerle un nuevo bocado, consciente de que eso provocaría que clavase con fuerza sus zapatos en mi carne, rozando con la punta, intencionadamente, el pene y los testículos. Y ella esperaba ansiosa esa demora deseando de esa forma castigarme y complacerme a un tiempo.
Cogí un higo seco y ya lo acercaba a su boca cuando ella lo cogió con la mano y se quedó pensando un momento. Levantó luego un pie y lo clavó en el tacón de su zapato. Mirándome fijamente me lo ofreció allí pinchado. Abrí la boca y rodeé el fino estilete pasando mi lengua por todo su contorno para acabar mordiendo el delicioso fruto con pequeños bocados hasta acabarlo. Así continuó durante un rato, utilizando sus tacones como tenedores, ahora uno, luego el otro. Para ayudarme a pasar los bocados, se descalzó el pie izquierdo y vertió en él un poco de vino. Cuando me lo ofreció como una copa, mi deseo se volvió por momentos incontrolables. Saboreé el fresco líquido y lamí hasta la última gota, dejándolo completamente limpio para calzarlo en el pie de su dueña.
Se recostó y apoyó la espalda en el sofá al tiempo que colocaba sus pies sobre mis hombros, abriendo así ante mí su sexo inflamado y húmedo. Deslizó los zapatos hacia mi espalda acercándome hacia ella, de modo que mi boca quedaba apenas a unos centímetros de la suya, vertical, ardiente, deseable…
(Continuará)

.jpg)

.jpg)