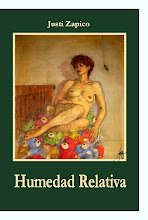Dormitaba arrebujada entre las pieles, sentía sobre los párpados cerrados la claridad que empezaba a sustituir las tinieblas con las primeras luces del alba. Un soplo cálido en el cuello y las orejas me produjo un escalofrío que recorrió mi cuerpo desde los pies hasta la raíz del cabello. Apreté los ojos con fuerza, fuera lo que fuera aquello que tenía tan cerca, no quería verlo. Seguro que había sido cosa de mi imaginación. Se volvió a repetir. Cuando por fin abrí los ojos, se perdieron en un par de pupilas como dos grandes aguamarinas que me atraparon sin remedio.
Kadir… algo en mi corazón, o más adentro, me decía que era él el dueño de esos ojos que me envolvían con su mirada dulce y ardiente. No le había visto antes, pero era él, estaba segura. Y de pronto sus dedos se dedicaron a dibujar mi rostro, recorriendo despacio los párpados, la frente, la nariz, los labios, las orejas… bajaban por el cuello y desandaban el camino recorrido hasta empezar de nuevo. Y yo temblando, temblando como una hoja mientras un fuego abrasador empezaba a quemarme por dentro.
No dejé de mirarme en sus ojos cuando acercó sus labios a los míos, Eran suaves, suaves y dulces. Y besaban despacio rozándome apenas, hasta que se entreabrieron los míos y su lengua sinuosa exploró cada rincón de mi boca. Después la abandonó para perderse cuello abajo. Pensé, quizá durante un segundo, que aquello era una locura a la que debía poner fin ahora que todavía estaba a tiempo ¿lo estaba? No pude responder, su lengua se perdía ya entre mis pechos, buscando mis pezones erectos, duros como rocas. No, no lo estaba, era a él sin duda a quien esperaba cada mañana. Mis pensamientos se desvanecían al tiempo que su boca recorría mi cuerpo, demorándose en el hueco de mi ombligo, bajando hacia el monte de venus, abriendo suavemente mis piernas para perderse en las profundidades de mi sexo, que dotado de vida propia se alzaba en busca de la calidez de su lengua. Me deshice en agua en su boca, violentas oleadas de placer me estremecían. Él seguía lamiendo, bebiendo los jugos que intentaban escurrirse por mis piernas antes de ser atrapadas por sus labios.
Sin darme un respiro, sentí su sexo abriéndose paso con urgencia. Sus embestidas competían con las olas que habían empezado a romper contra las rocas. El rugido del mar se fundía con nuestros gemidos, intentando acallarlos, enmudecerlos. Era inútil, nuestras voces se unieron en un grito de placer, casi agónico, que se extendió sobre el mar, hacia el horizonte.
No se cuánto tiempo permanecimos abrazados, acariciándonos suavemente, pero cuando miré hacia fuera, el sol ya estaba alto en el cielo. Le cogí de la mano y juntos nos tiramos al agua. Estaba fría y nuestras pieles ardientes parecían desprender vapor, igual que las piedras del hogar cuando las mojamos para apagar el fuego. Algunos pescadores ya se habían echado a la mar, buscando los mejores bancos de peces. Veíamos sus diminutas canoas planeando sobre el horizonte, mientras nuestras bocas saladas no querían separarse. Me escapé de su abrazo y volví a la gruta. Me enrollé en la piel y salí de allí sin darle tiempo a empezar de nuevo.
Le ayudé a alzar la canoa y nos dirigimos al poblado. Nadie preguntaría dónde le había encontrado ni por qué volvía tan tarde de la playa. Mi pueblo amaba y respetaba la libertad de cada uno de sus miembros, nunca se cuestionaban sus acciones, siempre que con ellas no se perjudicase a nadie. Mi pueblo era libre de hacer su voluntad, de seguir sus impulsos, de hacer cualquier cosa que apeteciese a su cuerpo o a su espíritu, cualquier cosa… menos amar. Esa era la única prohibición, el único pecado. Mi esposo habría desayunado con los niños, en nuestra casa o en cualquiera de las otras. Se nos educaba para compartir todo lo que teníamos. Siempre disponíamos de un plato de comida para cualquiera que llamase a nuestra puerta. Algunas mañanas preparaba el desayuno para media docena de niños o tres o cuatro hombres. No preguntaba dónde estaba su esposa, quizá yacía con uno de sus amantes, o se había ido a buscar bayas antes del alba, o simplemente estaba todavía acostada.
Todos se acercaron a recibirnos, los niños corrían gritando, queriendo ser los primeros en acercarse al extranjero. Ya está aquí, ha vuelto – gritaban – mientras se empujaban unos a otros. Le dejé allí entre el gentío y me acerqué a casa. Mi esposo venía hacia mi sonriente, su mano en mi mejilla y sus ojos desprendiendo amor, me hicieron ruborizar. Estás preciosa – me dijo – hacía tiempo que no te veía así, no vuelvas a estar triste, te lo ruego, o moriré de pena. Le di un beso rápido en los labios y me alejé deprisa antes de que las lágrimas corrieran sin control rostro abajo.
Pensé que ya había pasado lo peor, que lo único que deseaba era yacer con Kadir y ya había cumplido mi deseo. Ya está, era eso. Por alguna extraña razón me había sentido atraída hacía él de un modo absurdo. Deseaba con toda mi alma que mi vida volviese a ser como antes, quería vivir tranquila al lado de los míos, borrarle de mi mente y arrancarle de mi corazón. Haría el amor con él hasta que me sintiese hastiada de sus caricias, hasta que se convirtiese en rutina, pura monotonía cuando el deseo se desvanece.
Pero no era más que una mentira en la que quería creer con todas mis fuerzas.