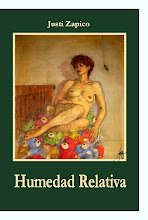Patio Casa Lobato
jueves, 25 de febrero de 2010
¡¡¡¡¡¡¡ Oh !!!!!!!!

Esa especie de santón que vive en la colina (Cuatro)

Me pregunto por enésima vez qué estoy haciendo aquí. En lugar de hacer caso a Cata, podía sencillamente haberme largado a cualquier parte. Otra ciudad, incluso otro país, y empezar de nuevo. Deja de soñar, Cristina, me digo a mi misma, y pisa firme el suelo, no tienes estudios, no sabes hacer nada, excepto cualquier cosa que se le pueda hacer a un pollo. La Cristina optimista responde que en todas partes hay mataderos de pollos y yo tengo buenas referencias ¿por qué no iba a encontrar trabajo? Y estudiar, aún soy joven. En el fondo se que no podría vivir lejos de la familia, de mis amigos, en otro entorno que no sea éste. Es inútil, Cris, no le des más vueltas, quizá esto de resultado.
Envuelta en tales pensamientos llego al final de la cuesta donde acaba el camino que lleva hasta la casa. Es un edificio cuadrado y grande, rodeado de ventanales. Delante una gran explanada sombreada por media docena de árboles de frondosas copas. Allí entre los árboles, resguardados del sol, distingo a un hombre sentado en una silla baja que parece muy concentrado trenzando una especie de capazo de esparto. A su lado, con igual concentración, un perrazo enorme se afana con un hueso que sujeta entre las patas delanteras. Ambos levantan la vista a un tiempo, me miran un momento, y vuelven a su tarea. Lo han hecho de forma tan sincronizada que casi me da la risa.
Al llegar frente a ellos, vuelven a mirarme fijamente.
– Hola, buenos días, busco a Tomás.
– Hola, yo soy Tomás, él es Rufus.
Y no se qué decir ¿por dónde empiezo?. Mientras, Tomás sigue trenzando las tiras de esparto y Rufus me mira como si esperase algún saludo de mi parte.
– Hola, Rufus – parezco tonta saludando a un perro, pienso. Pero parece que él se da por satisfecho y deja de prestarme atención para concentrarse en su hueso.
– Catalina me dijo que viniese a verte, que tu podrías ayudarme.
– ¿Ayudarte? Catalina se equivoca, yo no puedo ayudarte.
– ¿Por qué no? Todavía no te he dicho lo que me pasa.
– Ni falta que hace. Sea lo que sea lo que te pase o lo que buscas, debes encontrarlo por ti misma. Nadie va a ayudarte. Si lo que necesitas es contar tus problemas y qué alguien te explique su causa o el remedio milagroso para solucionarlos, has venido al sitio equivocado. Búscate un amigo que te consuele, o cualquier psicoanalista que examine tu caso, seguro que te encuentra algún trauma infantil que ni siquiera sabías que estaba ahí.
Apenas levanta la voz, pero su tono brusco me deja clavada en el sitio, de pie, mirándome otra vez la punta de las zapatillas. ¿Quién se cree que es este tipo estúpido y maleducado?, pienso, pero no oso abrir la boca. Cuando me doy cuenta está frente a mi, supongo que esperando que le responda. Por primera vez, alzo los ojos y me fijo en su aspecto, tan distinto del que me había imaginado. Es alto y fuerte, con el pelo moreno y muy corto. Viste una vieja camiseta y pantalones tipo bermudas, y calza los pies con zapatillas de tela y esparto. Parece más un soldado o un boxeador que un anacoreta solitario. Sus ojos grises y fríos me miran fijamente.
– Oye – me dice frunciendo la nariz – hueles a pollo.
– Vete a la mierda.
Doy media vuelta dispuesta a marcharme por donde he venido, cuando siento que me coge del brazo. Estoy furiosa, muy furiosa. Así que me giro hacia el otro lado y le asesto un puñetazo directo a la boca con toda la fuerza de la que soy capaz. Se queda un momento atónito, el golpe le ha pillado por sorpresa. Aprovecho para soltarme y echar a andar con grandes zancadas.
– Vete a la mierda, gilipolla, vete a la puta mierda – repito como una letanía al ritmo de mis pasos.
– Espera, por favor, espera.
En un momento, me cierra el paso.
– Perdona, no quería ofenderte, lo siento de veras. Tengo un olfato muy fino, sobre todo para la carne, y al acercarme a ti… Perdóname. Empecemos de nuevo ¿quieres?
La rabia ha ido dejando paso a una sensación de frustración, de pena por mi misma. Estoy a punto de llorar y no quiero hacerlo delante de un desconocido, pero su expresión parece sincera, y sus disculpas. Asiento con la cabeza de forma casi imperceptible, y él me toma del brazo suavemente.
– Ven, vamos a la sombra o acabaremos achicharrados con este sol. Siéntate un momento.
Obedezco en silencio.
– Bien, te diré lo que puedes hacer. Puedes quedarte aquí los días que quieras, en la pequeña cabaña que hay ahí detrás ¿la ves? Vuelves a casa, coges lo que precises y regresas. Puedes traer provisiones para dos o tres días, después tendrás que trabajar para comer.
He debido poner cara de sorpresa porque hace un ademán con la mano como para que espere a que me explique.
– Hay muchas cosas que puedes hacer. Cultivo productos naturales, sin pesticidas ni abonos artificiales, para consumo propio y para la venta, aunque no lo creas tienen salida en el mercado. Puedes ayudarme y te ganas así la comida. Cuando creas conveniente, te marchas, simplemente.
– ¿Y eso es todo? – no puedo evitar reírme. ¿Para esto he venido hasta aquí? ¿Para esto he consentido que me trates como a una imbécil? No me lo puedo creer.
– ¿Qué esperabas? ¿Polvitos mágicos capaces de solucionarte la vida, agua milagrosa o un conjuro? Ya te lo he dicho antes, yo no ayudo a nadie.
– Pero ¿y esa gente que dice que aquí ha encontrado la solución a sus problemas y que les ha cambiado la vida?
– No se si han solucionado sus problemas, pero han hecho exactamente lo mismo que te acabo de proponer a ti. Quizá sólo les hacía falta volverse a encontrar a si mismos, alejarse temporalmente de la rutina de su vida diaria, observar su situación desde otro punto de vista, como si fuesen otra persona distinta, quizá, no lo se. Y tampoco les pregunté.
– ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
– A mi no me preguntes, eso es cosa tuya.
– Pero yo tengo que trabajar, no puedo largarme de la noche a la mañana.
Levanta los hombros desentendiéndose de mi. Se acaricia la cara, en el lugar en que le asesté el puñetazo y hace un movimiento con la mandíbula que le provoca un ligero rictus de dolor mientras vuelve a tomar asiento para continuar con las trenzas.
Me quedo pensando qué decisión tomar. No se lo que quiero. Me doy cuenta que casi siempre soy incapaz de analizar mis sentimientos. No se si quiero irme o quedarme, salir de esta situación angustiosa o hundirme en ella y regocijarme en el dolor. No se si odiar a Juan Luis o compadecerme de mi misma. Soy una estúpida ignorante que nunca pensó en si misma y quizá sea éste el momento de aprender a hacerlo. Reconocido esto, tomo una decisión: hablaré con mi jefe y disfrutaré mis vacaciones. Será la primera vez que lo haga.
– Está bien – digo dirigiéndome a Tomás – creo que volveré mañana para quedarme.
– Si no estoy por aquí, vas acomodándote en el cabaña, dejaré la puerta abierta. A veces voy al otro lado de la montaña a recolectar algunas hierbas aromáticas.
– De acuerdo.
– La puerta de mi casa también está siempre abierta, si sientes hambre o sed, entra y coge lo que quieras.
– Gracias.
– Una cosa más.
– ¿Si?
– No te acerques al gallinero, los pollos ni tocarlos.
Iba a mandarle otra vez a la mierda, pero su sonrisa maliciosa le delató, bromeaba. Le hice un gesto obsceno con el dedo índice y tomo el camino hacia el coche.
(Continuará)
sábado, 13 de febrero de 2010
No puedo vivir sin ti (Inciso)
viernes, 5 de febrero de 2010
Esa especie de santón que vive en la colina (Tres)

Es surrealista. Se lo digo a Catalina y se mosquea. No entiende que no puedo presentarme allí, sin más, no se, lo lógico es pedir cita o algo por el estilo. Que no, que Tomás, que así se llama ese hombre, no es ningún psicoanalista. ¿Y qué puñetas es? Pregunto yo. Es que no tengo ni idea de qué decirle, no se si me va a poner las manos en la cabeza y dejarla vacía de los negros y deprimentes pensamientos que la pueblan, o tumbarme en un sofá para que le cuente mis frustraciones. Soy idiota, lo se, eso no hace falta que me lo recuerde Cata, según ella soy idiota porque no es así como funcionan las cosas con este señor. No sabe muy bien qué ocurre allá arriba, pero es bien cierto, asegura, que son unos cuantos los que después de visitarle han conseguido salir del oscuro callejón en el que se habían perdido.
Como no tengo más ganas de discutir y he empeñado mi palabra, me decido a hacer lo que me dice. Es sábado y no tengo que ir a trabajar. Me preparo una pequeña mochila con cuatro cosas para el camino y me dispongo a partir. Llevo anotadas las indicaciones que me ha dado Catalina. Debo dejar el coche en Arriete, a seis kilómetros de aquí, y desde allí seguir a pie por un sendero que sube hasta la colina. Espero no perderme porque mi sentido de la orientación, lo que se dice bueno, no es, por si acaso no me olvido de coger el móvil, no sea que tenga que llamarla, eso contando con que haya cobertura.
Arriete es un pequeño pueblo de calles empinadas y estrechas. Dejo el coche en la plaza, el único lugar llano y más espacioso que debe haber aquí. Antes de emprender la subida, entro en el bar a beber y algo y asegurarme, preguntando a algún parroquiano, que el camino que tomo es el correcto. Sólo hay cuatro hombres sentados a un mesa, y un chaval tras la barra. Cuando me sirve el café le pregunto por el camino que lleva hasta la casa de Tomás, en la colina. Al salir, rodee el bar, y justo aquí detrás verá el sendero, me dice. Sígalo hasta llegar a un claro donde verá un pequeño arroyo que nace en un roca, tome el camino de la derecha e irá a parar a la casona. Agradezco sus indicaciones y pago la consumición. Pienso que va a decirme algo por la forma en que me mira, pero después de un momento de indecisión se concentra en los vasos que están a medio lavar en el fregadero.
A los pocos minutos de adentrarme en el sendero tengo la sensación de haber traspasado el umbral hacía otra dimensión. Hay un silencio envolvente, sólo interrumpido por los crujidos de las hojas bajo mis pies y las carreras de los pequeños animales que huyen a mi paso en busca de refugio. El sol ha empezado a calentar y paro un momento para desprenderme de la chaqueta y atarla en la cintura. Respiro hondo y retomo el camino, saboreando esa sensación de soledad que hace que empiece a sentirme bien. Al final de un pequeño repecho está el riachuelo del que me habló el chico del bar. Me acerco, con cuidado de no embarrarme, y tomo un poco de agua con las manos. Está fría y tiene un ligero sabor a piedra. Me siento con la espalda apoyada en el tronco de un árbol y me enciendo un cigarro. Me entretengo observando un par de lagartijas que juguetean, persiguiéndose una a la otra, para de repente, quedarse frente a frente. Tomo el sendero de la derecha y cuando llevo algo más de media hora andando, distingo en lo alto, el tejado de una casa.