
La comida transcurre tranquila, escucho atentamente a mi marido que se empeña en contarme punto por punto las gestiones que le han llevado a la ciudad. Al parecer están apareciendo focos de rebeldía y resistencia al gobierno, sobre todo en las cuencas mineras. Éstos han visto mermados muchos de los derechos que les costó años de lucha conseguir y no están dispuestos a perderlos por los caprichos del presidente y su pandilla de ministros. Los universitarios están empezando también a alzar sus voces de protesta. Lo que me extraña es que hayan aguantado tanto, no son la clase de gente que se doblega ante la estupidez de unos pocos mandamases, el miedo llega un momento en que deja de ser efectivo porque uno se acostumbra a vivir con él y empieza a cuestionarse si vale la pena vivir así o pasar de una vez todo el terror, como un mal trago, e intentar acabar con el que lo provoca. Ahora comprendo su empeño en venir a pasar unos días a la casa de la abuela. Dice que después de comer tiene que volver a una importante reunión con las autoridades y yo me alegro de esos ratos de libertad que disfruto sin su presencia.
He decidido salir a dar un paseo a caballo. Antón empezó a poner excusas: que si igual me pierdo, que si la yegua no me conoce… creo que no quería que saliera sola, pero no le hice caso, ensillé la yegua y marché hacia el monte.
No recordaba la belleza de estas tierras, su grandiosidad. Las enormes montañas allá arriba como grandes colosos custodiando los bosques exuberantes, frondosos, plagados de árboles gigantes que en algunos momentos tapan completamente el cielo. Un olor a verde se extiende por doquier penetrando por la nariz hasta inundar los pulmones. De vez en cuando una inmensa pradera con algunas vacas, o un par de caballos pastando tranquilamente como si el tiempo se hubiese detenido hace cientos de años en esos parajes. Se escucha el fluir del agua fresca y cristalina de cualquiera de los muchos manantiales esparcidos por la montaña. Siempre pensé que esto debió ser el paraíso.
El relinchar de la yegua me saca del estado de éxtasis en que me había sumergido.
- Ehhhhh!!! Quieta bonita, tranquila, tranquila ¿qué ocurre?
Ella vuelve a relinchar al tiempo que se encabrita alzando las patas delanteras. Tengo que sujetarme fuerte a las riendas para no acabar en el suelo. Y menos mal, porque en el momento que vuelve a poner las pezuñas en la tierra sale galopando a una velocidad de vértigo por el estrecho sendero por el que paseábamos. De nada sirven mis esfuerzos para frenar su enloquecido galope. Pasamos rozando las ramas de los árboles y temo que va a acabar perdiéndome en su loca carrera. Un golpe seco en la frente y caigo en medio del camino… inconsciente.
Me duele la cabeza. Abro los ojos e intento moverme pero un dolor intenso en medio de la frente me impide hacerlo. Todo está oscuro y en silencio. Palpo mi cuerpo despacio por ver si tengo algo roto, alguna herida… pero no, parece que todo está en su sitio, sólo ese palpitar de la cabeza. Estoy sobre una cama o algo parecido. Es entonces cuando una pequeña franja de luz ilumina la habitación. Acaba de abrirse la puerta.
- ¿Estás bien? Quieta, quieta, no te muevas, te has dado un buen golpe.
Es una voz de hombre, una voz que no conozco.
(continuará)


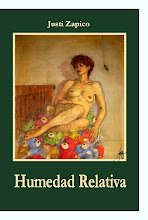



No hay comentarios:
Publicar un comentario