
- Menos mal que has llegado, rapacina ¿dónde te has metido? ¿qué es eso de la frente? ¿te caíste?
- No es nada, Antón, no es nada. La yegua se asustó con una serpiente o no se con qué, se encabritó y salió al galope, en la carrera choqué contra un árbol y caí al suelo ¿Y Ernesto?
- Ha llamado hace una media hora, tuve que decirle que estabas dándote un baño, no sabía si le sentaría mal que salieses a pasear a caballo. No tardará en llamar de nuevo, dijo algo de que igual no subía hasta mañana.
- ¡Uf! Mejor.
- Ven aquí, rapacina, agáchate que te mire esa herida… ¡qué susto me has dado! No vuelvas a hacerlo.
- Si todos los golpes recibidos fueran como éste… voy a darme un buen baño, ahora de verdad, y hoy cenamos juntos, tienes que contarme algunas cosas.
Estaba entrando en la casa cuando oí el timbre del teléfono. Era Ernesto. Parecía que tenían problemas allá abajo. Había recibido órdenes directas del presidente de no moverse del centro de operaciones hasta que las cosas se calmasen un poco. Que lo sentía, le hubiera gustado pasar unos días tranquilos en mi compañía. Mentiroso. Era un jodido mentiroso. Él sabía muy bien a qué venía, pero tenía que traerme con él, esa era la única forma de mantenerme vigilada, qué equivocado estaba, me había traído justamente al único lugar de la tierra en el que me sentía otra vez libre, al único sitio en el que podía pensar y actuar como la Eva de entonces, como la Eva que siempre estuvo ahí, escondida en lo más profundo. Sin darse cuenta me había conducido al camino por el que quizá podría huir de su lado para siempre.
- No temas, cariño – le dije con mi voz más neutral – estoy bien. Quédate el tiempo que necesites, debes cumplir con tu deber. Estaré aquí… esperándote.
- Te quiero, Eva.
Eso era nuevo, hacía años que no escuchaba esas palabras de sus labios. Que no mentía al decirlo, también lo sabía, pero no era suficiente.
Cuando bajé al comedor Antón ya estaba esperándome. Esa noche disfrutaríamos de una cena tranquila, solos. Él se había encargado de decirle al servicio que podían irse a casa, el señor no estaba y nosotros dos podíamos apañarnos sin ellos. Las fuentes con los alimentos estaban dispuestas en una esquina de la mesa. Tomé asiento a su lado y serví un poco de ensalada para cada uno.
- ¿Quién es Mario?
La pregunta le pilló desprevenido.
- ¿Mario?... no, no conozco a ningún Mario.
- Vamos, Antón, que ya no soy una niña. Un hombre me recogió en el camino, me llevó a su casa y me curó la herida. Se llama Mario y está viviendo en una casa, en el monte, que yo jamás había visto. Y además se parece mucho a ti. Quiero saber quien es y qué hace aquí.
- Está bien. Lo siento, no merecía la pena hablarte de él porque no pensé que algo así podría ocurrir, que la casualidad te hiciese encontrarte con él. Mario es mi hermanastro.
- ¿Qué?
- Habían pasado más o menos dos años desde que pasaste aquí aquel último verano cuando apareció preguntando por mí, aún estaba bien tu abuela. Al parecer su madre era una de esas mujeres con las que mi padre intentó consolarse, una de las que más le duró. Mario nos contó que vivieron juntos algunos años y que ella le quería mucho. Un día mi padre despareció, como hacía siempre, y la mujer sacó al muchacho adelante como pudo. Cuando le pareció el momento adecuado le contó quien era su padre y que tenía un hermano mayor. No paró hasta que consiguió localizarme. A tu abuela le cayó en gracia y dijo que se quedase con la condición de que tenía que seguir estudiando… ya sabes como era ella. Lo mandamos a la Universidad donde estudió Biología…
- Mis padres… ¿lo saben?
- No, cuando vinieron al entierro de tu abuela, Mario estaba estudiando y sólo venía en vacaciones y vosotros ya no aparecisteis más por aquí. Luego se enteró que necesitaban un guardabosque y pidió la plaza. Aquella parte del monte donde hicimos la casa fue la que me dejó tu abuela en herencia. Le gusta la naturaleza, no sale de allí más que para ir a comprar una o dos veces al mes a la ciudad. Y una vez al año, a principios de otoño, cuando ya no hay peligro de incendio y los animales empiezan a prepararse para la hibernación, se va de viaje. África es su destino preferido.
- ¿Qué sientes por él?
Se queda un momento pensativo… carraspea.
- Al principio sentí una especie de rencor, no sé cómo explicarlo ¿qué cojones venía a buscar ese niñato? Si esperaba sacar tajada, iba listo. Me enfurecí y traté a su madre de furcia. Él me dejó desahogarme y luego me miró, sólo me miró con esos ojos grises, sin decir nada, aguantando mis insultos y mis gritos. Allá, en el fondo gris de sus pupilas había un enorme desamparo. Tu abuela lo había visto antes que yo y ya había tomado su decisión, como siempre acertada. Y luego… luego me salvó la vida.
- ¿Cuándo el accidente?
- Sí. Él fue quien me encontró tirado en aquel barranco, ni sé cómo pudo bajar por esas peñas gigantes y afiladas. No quiso tocarme al darse cuenta que tenía la columna destrozada. Volvió arriba, a su casa, a por una manta. Cuando me dejó tapado marchó al galope a buscar ayuda. Me sacaron de allí en helicóptero… y ya sabes el resto de la historia.
Lo dice mirando la silla de ruedas sobre la que está sentado. En ese momento sólo tengo ganas de abrazarle. Y lo hago. Me arrodillo entre sus piernas y me aprieto contra él aspirando el aroma de su piel, dejando que ese calor tibio que desprende me caliente los huesos. Él deposita suaves besos en mi pelo.
- No dejes que se entere tu marido, no le cuentes nada.
(Continuará)


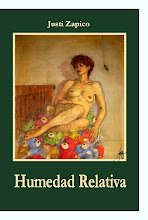



No hay comentarios:
Publicar un comentario