.jpg)
(Imagen: John Singer Sargent)
Lo siguiente que recuerdo es el olor de Antón. Me llevaba en volandas hacia la casa y yo abrazada a su cuello deseaba que el camino se hiciese interminable. Mi torpeza hizo que me hiciese una brecha en la cabeza y perdiese el conocimiento, por lo que él tuvo que agarrarme a toda prisa y llevarme a la casa para curarme aquella herida. Se había puesto unos pantalones pero aún lucía el torso desnudo. Me subió a la habitación y me tumbó sobre la cama.
- ¡Ay! Rapacina, tienes que mirar dónde pones los pies.
- Estaba mirando algo más interesante – le contesté descarada.
- Parece que la señorita aprendió algunas cosas en estos años que no vino a visitarnos.
- A lo mejor puedo enseñártelas…
- Vamos a curar primero esta herida o tu abuela nos matará… aunque… nos matará de todas formas si se entera de esto.
Me curó. Luego empezó a deslizar la yema de sus dedos por mi rostro, dibujándolo: la frente, las cejas, los párpados, las mejillas, la nariz, la boca… Mi boca se abría deseando besar aquellos dedos, lamerlos, morderlos… él seguía despacio, despacio, despacio, con una lentitud que me exasperaba. Quise ponerme en pie de un salto y quitarme de un tirón la poca ropa que llevaba puesta, pero él me inmovilizó con un solo brazo.
- Quieta, tranquila ¿no te enseñaron en Francia a ir despacio? Disfruta, rapacina, disfruta…
- Vendrá mi abuela… y yo…quiero follar contigo.
- Chssssssssssssss!!!! Esas cosas no las dice una señorita como tú – y volvió a posar sus dedos sobre mis labios.
Me desnudó despacio, paseando sus dedos por cada milímetro de mi piel. Mi cuerpo ardía de deseo. Cuando por fin posó sus labios sobre los míos creí morir. Sus besos eran húmedos, profundos, suaves y apasionados a un tiempo. Estábamos de pie y yo notaba la dureza de su sexo contra mí, me puse de puntillas buscando su contacto cuando él posó su mano sobre mi pubis, suavemente. Con un dedo abrió mi sexo mojado y empezó a acariciarlo muy despacio. Sentía como el clítoris se hinchaba y toda yo temblaba apoyada en su pecho. Entonces se separó de mí y se dirigió a la bañera. Me quedé allí con una enorme sensación de abandono. Cuando el baño estuvo preparado, me cogió en brazos y me colocó de pie dentro del agua. Empezó a enjabonarme, sus manos se deslizaban por mi cuerpo al tiempo que él me iba dando la vuelta para no dejar un solo rincón sin acariciar. Yo esperaba con los ojos cerrados el momento en que su mano se volviese a posar sobre mi sexo. Un dedo, dos, tres, jugaban con el vello, internándose de cuando en cuando en el interior de sus pliegues. Cuando me penetró con ellos, entreabrí las piernas para sentirlos más adentro al tiempo que bajaba hacia su mano. Los metía y los sacaba mientras masajeaba mi clítoris con el dedo pulgar y mis caderas seguían sus movimientos haciendo que me penetrasen un poco más cada vez. Cuando llegó el orgasmo las piernas no podían sostenerme y me agarré a él que suavemente me deslizó dentro del agua sin sacar su mano de mi sexo. Luego salió de la habitación dejándome a solas.
He cerrado los ojos… recordando. Estoy excitada. Tengo que tranquilizarme, concentrarme, Ernesto no puede verme así. Él, ni ninguno de sus esbirros, esa especie de robots andantes que anotan en sus obtusos cerebros cualquier atisbo de sentimiento. Antón, Antón… cuánto te eché de menos. Ningún hombre con sus hermosas pollas me hizo gozar como tus manos. Nunca consintió en follar conmigo, ni me dejó siquiera acariciar, besar, lamer su sexo. Su placer consistía en hacerme gozar a mí. “Rapacina, puedo ser tu padre” me decía. “Pero no lo eres” replicaba yo. Y me lanzaba a morder su boca. Pero él me paraba con sus brazos fuertes. Y volvía a empezar su ronda de caricias, o metía su cabeza entre mis piernas hasta hacerme morir de puro placer.
Antón no era un sirviente más de la gran casa, era el hijo del mejor amigo del abuelo, un hijo algo tardío, heredero de una buena fortuna si su padre no la hubiese dilapidado en pos de una felicidad que le era negada. Su madre, una mujeruca amarillenta y apergaminada, casi invisible, murió en el parto de la criatura, y el hombre enorme y lleno de vida que era su padre, se hundió en un pozo del que no supo salir. Yo había vistos fotos de ambos en los tiempos de novios y cuando se casaron, en las tardes en que a la abuela le daba por la nostalgia. Nunca entendí como aquel hombretón guapo y bien plantado se había podido enamorar de ella, pero así fue, la amaba hasta la locura. Supe que Antón había ido a la Universidad, pero a él no le gustaba hablar sobre sí mismo así que no pude enterarme de hasta donde había llegado en sus estudios. Cuando su padre murió, el abuelo lo tomó a su cargo, pero no pudo convencerle para que continuase con su formación, se negó en redondo a volver a la ciudad. En poco tiempo se hizo cargo de la administración y buen funcionamiento de las propiedades del abuelo, y éste encontró por fin a la persona de confianza que le hacía falta ya que ninguno de los hijos mostraba ningún interés por aquellas tierras.
- ¡Ay! Rapacina, tienes que mirar dónde pones los pies.
- Estaba mirando algo más interesante – le contesté descarada.
- Parece que la señorita aprendió algunas cosas en estos años que no vino a visitarnos.
- A lo mejor puedo enseñártelas…
- Vamos a curar primero esta herida o tu abuela nos matará… aunque… nos matará de todas formas si se entera de esto.
Me curó. Luego empezó a deslizar la yema de sus dedos por mi rostro, dibujándolo: la frente, las cejas, los párpados, las mejillas, la nariz, la boca… Mi boca se abría deseando besar aquellos dedos, lamerlos, morderlos… él seguía despacio, despacio, despacio, con una lentitud que me exasperaba. Quise ponerme en pie de un salto y quitarme de un tirón la poca ropa que llevaba puesta, pero él me inmovilizó con un solo brazo.
- Quieta, tranquila ¿no te enseñaron en Francia a ir despacio? Disfruta, rapacina, disfruta…
- Vendrá mi abuela… y yo…quiero follar contigo.
- Chssssssssssssss!!!! Esas cosas no las dice una señorita como tú – y volvió a posar sus dedos sobre mis labios.
Me desnudó despacio, paseando sus dedos por cada milímetro de mi piel. Mi cuerpo ardía de deseo. Cuando por fin posó sus labios sobre los míos creí morir. Sus besos eran húmedos, profundos, suaves y apasionados a un tiempo. Estábamos de pie y yo notaba la dureza de su sexo contra mí, me puse de puntillas buscando su contacto cuando él posó su mano sobre mi pubis, suavemente. Con un dedo abrió mi sexo mojado y empezó a acariciarlo muy despacio. Sentía como el clítoris se hinchaba y toda yo temblaba apoyada en su pecho. Entonces se separó de mí y se dirigió a la bañera. Me quedé allí con una enorme sensación de abandono. Cuando el baño estuvo preparado, me cogió en brazos y me colocó de pie dentro del agua. Empezó a enjabonarme, sus manos se deslizaban por mi cuerpo al tiempo que él me iba dando la vuelta para no dejar un solo rincón sin acariciar. Yo esperaba con los ojos cerrados el momento en que su mano se volviese a posar sobre mi sexo. Un dedo, dos, tres, jugaban con el vello, internándose de cuando en cuando en el interior de sus pliegues. Cuando me penetró con ellos, entreabrí las piernas para sentirlos más adentro al tiempo que bajaba hacia su mano. Los metía y los sacaba mientras masajeaba mi clítoris con el dedo pulgar y mis caderas seguían sus movimientos haciendo que me penetrasen un poco más cada vez. Cuando llegó el orgasmo las piernas no podían sostenerme y me agarré a él que suavemente me deslizó dentro del agua sin sacar su mano de mi sexo. Luego salió de la habitación dejándome a solas.
He cerrado los ojos… recordando. Estoy excitada. Tengo que tranquilizarme, concentrarme, Ernesto no puede verme así. Él, ni ninguno de sus esbirros, esa especie de robots andantes que anotan en sus obtusos cerebros cualquier atisbo de sentimiento. Antón, Antón… cuánto te eché de menos. Ningún hombre con sus hermosas pollas me hizo gozar como tus manos. Nunca consintió en follar conmigo, ni me dejó siquiera acariciar, besar, lamer su sexo. Su placer consistía en hacerme gozar a mí. “Rapacina, puedo ser tu padre” me decía. “Pero no lo eres” replicaba yo. Y me lanzaba a morder su boca. Pero él me paraba con sus brazos fuertes. Y volvía a empezar su ronda de caricias, o metía su cabeza entre mis piernas hasta hacerme morir de puro placer.
Antón no era un sirviente más de la gran casa, era el hijo del mejor amigo del abuelo, un hijo algo tardío, heredero de una buena fortuna si su padre no la hubiese dilapidado en pos de una felicidad que le era negada. Su madre, una mujeruca amarillenta y apergaminada, casi invisible, murió en el parto de la criatura, y el hombre enorme y lleno de vida que era su padre, se hundió en un pozo del que no supo salir. Yo había vistos fotos de ambos en los tiempos de novios y cuando se casaron, en las tardes en que a la abuela le daba por la nostalgia. Nunca entendí como aquel hombretón guapo y bien plantado se había podido enamorar de ella, pero así fue, la amaba hasta la locura. Supe que Antón había ido a la Universidad, pero a él no le gustaba hablar sobre sí mismo así que no pude enterarme de hasta donde había llegado en sus estudios. Cuando su padre murió, el abuelo lo tomó a su cargo, pero no pudo convencerle para que continuase con su formación, se negó en redondo a volver a la ciudad. En poco tiempo se hizo cargo de la administración y buen funcionamiento de las propiedades del abuelo, y éste encontró por fin a la persona de confianza que le hacía falta ya que ninguno de los hijos mostraba ningún interés por aquellas tierras.
(Continuará)


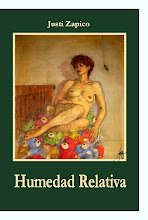



No hay comentarios:
Publicar un comentario