.jpg)
(Imagen: Roberto Montenegro)
- No corren buenos tiempos, rapacina.
Pensaba en ese escueto saludo que me prodigó Antón cuando llegamos a la casona hace un par de horas. Esas pocas palabras que dejó caer en un susurro cuando me acerqué a abrazarle de forma fría y calculada, sin emociones, como mandaban las normas. Durante unas décimas de segundo descubrí allá, en el fondo de sus ojos grises, la chispa de antaño, una mezcla de ironía y dulzura. Luego, al dirigir su mirada hacia Ernesto que entraba unos pasos detrás de mí, seguido por dos de sus sirvientes, se tornaron opacos e inescrutables.
Pensaba en ese escueto saludo que me prodigó Antón cuando llegamos a la casona hace un par de horas. Esas pocas palabras que dejó caer en un susurro cuando me acerqué a abrazarle de forma fría y calculada, sin emociones, como mandaban las normas. Durante unas décimas de segundo descubrí allá, en el fondo de sus ojos grises, la chispa de antaño, una mezcla de ironía y dulzura. Luego, al dirigir su mirada hacia Ernesto que entraba unos pasos detrás de mí, seguido por dos de sus sirvientes, se tornaron opacos e inescrutables.
- Buenos días, Don Ernesto, espero que hayan tenido buen viaje – le dijo, extendiendo la mano.
- Gracías, Antón, sí ha sido un viaje agradable sobre todo después de pasar los calores de Castilla, y tú ¿cómo estás?
- Muy bien, señor, gracias. Las habitaciones están preparadas por si quieren descansar un rato. Ahora, si me disculpa voy a ver como va todo por la cocina… quizá tengan hambre.
- De acuerdo, Antón, luego bajaremos a tomar algo.
Al darse la vuelta en su silla de ruedas, me dirigió una fugaz mirada, otra vez la chispa luciendo allá dentro. Seguía siendo un hombre hermoso, fuerte, recio, a pesar de los años…
No, no corren buenos tiempos. Y desde que llegué aquí, a la vieja casona de la abuela, me cuesta mucho más controlar mis emociones. Tengo miedo. Le dije a Ernesto que estoy cansada, que quería darme un baño y quizá dormir un poco. He mirado por toda la casa y creo que no hay cámaras instaladas, pero de todas formas le preguntaré a Antón, quizá vinieron a colocarlas antes de que llegásemos. Aunque no creo, el viaje ha sido un poco precipitado y mi marido estuvo demasiado ocupado para pensar en ese pequeño detalle.
He cerrado la puerta de la habitación con llave y empiezo a llenar la bañera. Cuando nos hicimos cargo de la casa no quise que se tocase su decoración. La alcoba está situada en el primer piso, tiene un gran ventanal desde el que se puede ver el extenso valle, cubierto de árboles y vegetación, y el discurrir del río trazando caprichosas curvas por entre una inmensa gama de verdes casi pecaminosos. Arrimada a una de las paredes está la cama, enorme, alta, con cuatro columnas de madera tallada y un dosel. Casi en el centro de la habitación una bañera antigua, de porcelana, con patas como garras de oso. Un armario con grandes lunas, una cómoda con cajones y espejo, y un arcón de madera conforman el resto del mobiliario.
No he podido resistir la tentación de desnudarme mirándome en la luna del armario y una especie de cosquilleo casi olvidado me recorrió entera. Me meto en la bañera lentamente dejándome llevar por la agradable sensación del agua caliente. Fue aquí mismo, hace ya tantos años…acabábamos de estrenar un nuevo siglo.
Hacía tres o cuatro veranos que no los pasaba en casa de la abuela, ya que mi madre se había empeñado en mandarme a Francia a uno de esos estúpidos colegios que yo no soportaba. Debía aprender el idioma y algunas buenas normas de señorita de la sociedad burguesa. Regresé doctorada en “lenguas” y perdí la virginidad con un gabacho de lacia melena y manos largas, que a diario ejercía de panadero y el fin de semana tocaba el saxo en un garito de dudosa reputación. En los ratos libres que le dejaban una y otra actividad, cambiaba el saxo por el sexo, follábamos y practicábamos lengua en un destartalado desván lleno de polvo y goteras. Yo tenía entonces diecisiete años. Y por fin ese verano estaba otra vez allí, en la vieja casona, sin mis padres, que andaban en uno de esos cruceros por el Mediterráneo.
Era una tarde calurosa y la abuela estaba en el pueblo asistiendo al velatorio de una amiga. Aburrida de escuchar música tirada sobre la cama decidí acercarme al río, no era la primera vez que me daba un baño en aquellas aguas frescas y cristalinas. Cuando estaba acercándome a la pequeña ensenada donde solía bañarme me pareció oír como un chapoteo, así que me escondí entre los árboles sin hacer ruido. Aquel cuerpo desnudo con la piel húmeda y brillante tenía la apariencia de un dios… era Antón. Hasta ese momento no me había fijado en su belleza. La verdad es que casi nunca le miraba, me daba un poco de miedo, siempre tan serio, adusto, con aquella voz tan grave. Sin darme cuenta había ido acercándome poco a poco maravillada ante su desnudez, me temblaban las piernas. Él se había tumbado sobre la pradera y se acariciaba el sexo sin ningún pudor. Luego supe que desde el primer momento se había percatado de mi presencia y lo hacía a propósito. Yo no podía apartar los ojos de aquel miembro que iba tomando consistencia y se erguía como el mástil de una bandera. Y así fue como tropecé con una mata, una raíz… que se yo, y caí de bruces allí mismo.
(Continuará)


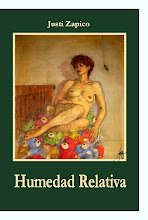



No hay comentarios:
Publicar un comentario