Era un jueves por la tarde y yo acababa de abrir la tienda. Me había retrasado un poco y cuando llegué ante la puerta ya me estaba esperando una clienta madrugadora. Entré rápidamente y estaba atendiéndola cuando escuché el sonido de la campanilla. Volví distraídamente la cabeza mientras la mujer se miraba las sandalias que acababa de calzarse. La que acababa de entrar se quedó esperando junto a la puerta. Un momento, por favor, enseguida le atiendo, acerté a decir casi tartamudeando. Y es que su figura y su atuendo impresionaban. Vestía una falda negra de tubo, que llegaba justo por debajo de sus rodillas, una camisa blanca adornada con rayas de grosores distintos en negro, ajustada a la cintura con un cinturón ancho en el mismo color azul eléctrico de sus zapatos… los zapatos… no, no podía ser ella. Me acerqué a la caja acompañando a la clienta que atendía en ese momento y aproveché para fijarme en su rostro. Sus ojos tenían ahora un brillo distinto, se veían un punto más dorados, seguramente por el contraste con el cabello corto y negro que lucía. No había duda, era ella.
Despedí a la otra mujer en la puerta y en ese momento llegó uno de mis empleados. Ella se acercó a mí y me susurró al oído: Quiero tomar un café… vamos. No fue una pregunta, su voz era dulce pero no admitía réplica. Abrí la puerta y esperé a que saliera primero, luego sin mediar palabra echamos a andar, yo medio paso por detrás de ella, con lo que podía admirar el movimiento de sus caderas. Caminamos durante un rato hasta que se detuvo a las puertas de una pequeña cafetería, me adelanté para abrirle y cederle el paso. Nos sentamos al fondo del local, lejos del bullicio de la barra.
Estuvimos un rato en silencio observándonos. Estás preciosa, le dije, intentando romper el hielo. ¿Alguien te dio permiso para tutearme? preguntó muy seria. Perdóneme, por favor, señora, no quería ofenderla, lo siento… Cortó mis disculpas con un gesto de la mano, se mostraba seria y dulce al mismo tiempo. Cuéntame cosas de ti, me dijo, y yo empecé a relatarle pedazos de mi vida, anécdotas de mis muchos viajes. Me gustaba la forma en que me miraba, con los ojos muy abiertos intentando no perderse detalle de todo lo que yo le contaba.
Desde aquel día todos los jueves aparecía en la tienda y salíamos hacia la cafetería a pasar la tarde. Yo había empezado a reservarle los zapatos que más me gustaban, devoraba los catálogos de mis proveedores buscando los modelos más especiales y cada dos o tres semanas le entregaba mi regalo. Ella lo recibía como algo natural sin la reserva y el pudor de la primera vez. Una tarde fue ella la que tomó el peso de la conversación, me contó que cuando llegó a casa con los zapatos azules los guardó en el fondo del armario dispuesta a olvidarse de ellos. Y así fue durante unos días hasta que una mañana se decidió a mirarlos. Los estuvo contemplando y acariciando durante un rato y volvió a dejarlos en su sitio. Al día siguiente se los probó, y repitió la operación una mañana tras otra hasta que un buen día supo lo que iba a hacer.
Vivía al otro lado de la ciudad, pero de vez en cuando le gustaba coger el metro y atravesarla de parte a parte, y eso fue lo que hizo el día que apareció en mi tienda a por aquel par de mocasines. Ahora lo hacía todos los jueves. Salía de su casa con la apariencia con la que todos la conocían, cuando llegaba a su destino entraba en el primer lavabo público que encontraba y salía transformada en la mujer que se sentaba conmigo a la mesa de aquel pequeño local a tomar su café.
Durante todo ese tiempo ella me tuteaba mientras que yo seguía tratándola de usted y había empezado a dirigirme a ella como “mi señora”. Una de aquellas tardes cuando casi era la hora de irnos y me había puesto en pie dispuesto a abonar el importe de nuestras consumiciones, se me cayó la cartera al suelo. Me agaché a recogerla y me demoré admirando sus piernas. Ella que se había dado cuenta que yo permanecía bajo la mesa más tiempo del necesario, las cruzó y alargó hacia mí uno de sus pies. Titubeé un momento, luego me arrodillé y empecé a acariciarlo suavemente. Estábamos, como siempre, al fondo del local, y su cuerpo se interponía entre el mío y cualquiera que pudiese mirarnos, así que seguí con las caricias para continuar lamiendo sus pies y sus zapatos. Ella entreabrió las piernas, momento que aproveché para meter la mano y acariciar la tibia carne de sus muslos. Se desprendió de uno de sus zapatos y me ofreció su pie desnudo. Chupé sus dedos, uno a uno, apoyando mis manos en el suelo, como un perro. Sentía como mi sexo crecía y se excitaba, mientras ella aplastaba la planta de su pie contra mi cara. Noté un dolor punzante y agudo cuando ella apoyó su afilado tacón sobre mi mano, apretando con fuerza, al tiempo que su voz susurrante pero enérgica me conminaba: “Ni se te ocurra correrte, aún no te di permiso. Ponme el zapato”. Dicho esto se levantó y se dirigió con paso firme hacia la puerta. Yo salí tras ella para abrirla sin hacerla esperar.
Pasé toda la semana temiendo que ese jueves no se presentase y cuando la vi aparecer en la puerta a punto estuve de postrarme a sus pies. Ese día me atreví a proponerle que en nuestra próxima cita fuésemos a mi casa y le dije donde estaba, cerca de allí, a sólo dos calles. Ella no dijo nada y yo seguí contándole mis historias como siempre.
El jueves de la siguiente semana, por la mañana, recibí un mensaje en el móvil: “Espérame en tu casa a las tres y media. Desnudo”
(Continuará)
.jpg)


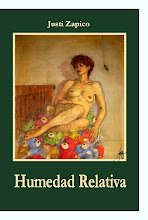



No hay comentarios:
Publicar un comentario