
Durante un instante que a mi me pareció eterno, aquello tenía toda la pinta de una escena de película, una de esas en las que se congela el fotograma y los personajes permanecen inmóviles como estatuas. Sólo el viento escapaba de ese conjuro y seguía soplando impertérrito entre las ramas de los árboles.
No se cuánto tardé en salir de allí, ni cómo fue que me encontré de pronto caminando a buen paso por el sendero de vuelta a casa. Tengo la impresión que los primeros metros los hice marcha atrás, como los cangrejos, mis pies moviéndose mientras mis ojos seguían fijos en aquella figura inmóvil, que transmitía un total abandono, como si esperase que alguien apartase la lápida y le acogiese en su interior.
Pronto aparecieron ante mis ojos las conocidas siluetas de la casa de Tomás y mi cabaña, no en vano había hecho el camino de regreso en la mitad de tiempo que me costó el de ida. Lo mejor será que me vaya, pensé, en realidad no tenía que haber venido. No he conseguido otra cosa que liarme aún más, quedarme colgada de un loco solitario que no se qué piensa ni qué siente. Es lo que me faltaba, enamorarme otra vez del hombre equivocado. Sí, mejor vuelvo a casa o me voy a una playa del Caribe, aún estoy a tiempo, a tumbarme en la playa al sol, como un lagarto. O como una lagarta, dispuesta a tirarse a cualquier tío bueno que se me acerque. Y luego a casa, si te he visto no me acuerdo, a vivir tranquila, vuelta a pelar pollos, limpiarlos, vaciarlos, trocearlos y filetearlos…
– ¡Vaya! Por fin apareces ¿y Tomás?
Mario, su voz me sobresalta. Está sentado en uno de los escalones del porche.
– ¿Te he asustado?
– Un poco, sí.
– Lo siento, pensé que me verías pero vas tan ensimismada que si no te digo nada seguro que pasas de largo sin mirarme.
– Sí, estoy cansada y tengo ganas de llegar a casa y darme una ducha.
– ¿Sabes dónde está Tomás?
– No… bueno, sí…
– ¿Sí o no?
– Acompáñame a casa, deja que me refresque y te lo cuento ¿vale?
Hace un gesto afirmativo con la cabeza al tiempo que se levanta y se coloca a mi lado. Caminamos en silencio hasta la cabaña. Se queda parado ante la puerta dudando.
– Entra. En la cocina seguro que hay alguna cosa que comer, prepara lo que te apetezca. No tardo más de diez minutos.
Cuando salgo del baño está sentado en el porche. En la mesa ha dispuesto dos platos con frutas troceadas, frutos secos, vasos y unos zumos. Me siento a su lado y mordisqueo un trozo de nuez.
– Bien ¿vas a contarme lo que pasa?
– No lo sé, Mario, realmente no lo se, quizá tú puedas aclararme algo.
– ¿ Sabes dónde está Tomas, o no?
– Sí. Está… le dejé… bueno no, no le dejé porque él no sabe que estuve allí..
– No me estoy enterando de nada.
– Hace un rato cuando me marché estaba al otro lado de la montaña, en una aldea abandonada. Estaba abrazado a una lápida, en el cementerio, una lápida negra y fría.
Se queda quieto, con los ojos bajos, inspirando profundamente. Y se que él sabe.
– Es tu turno – le digo – soy yo la que no entiende nada.
– Siempre que le preocupa algo, vuelve allí, al cementerio donde está enterrado la que fue su mujer…
– ¿Su mujer? ¿Tomás estuvo casado?
– Sí ¿ por qué te extrañas tanto?
– Verás, yo ¡joder! el otro día pensé… se me pasó por la cabeza que quizá erais pareja… homosexuales. No se, me pareció que había cierta complicidad entre vosotros.
Sonríe.
– No, Tomás es mi mejor amigo, mi único amigo me atrevería a decir. Además, me salvó la vida. Hace unos años yo no era el mismo que está ahora aquí contigo. Era un puto heroinómano, que había destrozado a su familia y que habría acabado bajo tierra si no llego a tropezarme con Tomás. Empecé a coquetear con las drogas siendo un crío, doce o trece años tendría cuando me fumé mi primer porro, tonterías de chiquillos. Luego, ya sabes, compañías poco recomendables, diversión, ausencias del instituto, pequeños hurtos… un rítmico goteo que poco a poco va minando el cerebro y la voluntad. Supongo que conoces gente como yo, los hay a cientos, sólo que algunos tuvieron menos suerte.
– ¿Y Tomás? ¿Cuándo…?
– Ten un poco de paciencia. A mis padres les amargué la vida: robaba el dinero de la caja del bar, joyas o cualquier cosa de valor que hubiese en casa, lo que fuese para pagar mis dosis de heroína. Dos veces fui a parar a la cárcel, y dos veces los viejos se gastaron todo lo que tenían, se empeñaron para pagarme la desintoxicación. Salía limpio de allí y volvía a las andadas. Había una mujer, Rafaela, casi una niña, que me tenía sorbido el seso, estaba loco por ella, encoñado. Cuando empezaba a sentirme bien, después del mono, me decía a mi mismo que no la volvería a ver, sabía que follaba con cualquiera a cambio de una dosis, que el día menos pensado aparecería muerta en una esquina. Nada que hacer, en cuanto la veía desaparecían los buenos propósitos. Intenté convencerla de que lo dejase pero nada. Un día la dejé en el cuchitril donde vivíamos, tirada en el suelo, encogida como un feto, sufriendo los efectos de la abstinencia, y fui al único sitio donde podría sacar un poco de dinero para pillarle algo, no podía verla así. La persiana del bar estaba a medio bajar y me colé por el hueco. Mi padre estaba contando la escasa recaudación. No se cómo fue que me vi con una botella en la mano, alzada sobre mi cabeza, dispuesto a golpearle, mientras él, tirado en el suelo, intentaba protegerse con el brazo. Un quemazón en el hombro me inmovilizó. Cuando me di la vuelta me encontré de frente con mi madre, que me apuntaba con la escopeta de caza del viejo. Creo que sonreí, mamá no iba a dispararme. Bueno, ya me había disparado, pero sólo era un rasguño, no iba a matarme, seguro. Márchate de aquí, para siempre. Y su voz fue como un siseo de serpiente. Márchate o te mato aquí mismo. Y su ojos eran fríos y brillantes. Me marché, pero no volví con Rafaela. Eché a andar en dirección al monte. Pronto empecé a temblar, y a pararme a cada momento a vomitar, no sabía qué me pasaba y en algún momento perdí el conocimiento.
Me desperté mientras Tomás me arrastraba hasta su casa, con un brazo sujetándome por la cintura, y el mío echado sobre su hombro. No hace falta que te cuente cómo me cuidó mientras pasaba el mono. Aguantó mis insultos, limpió mis vómitos, mis orines y la comida que le escupía a la cara, día sí y día no. Tuvo que atarme a la cama para que no le hiciese daño a él o a mi mismo. Pero lo consiguió, lo conseguimos. Me quedé aquí un tiempo, hasta que sentí que estaba preparado. Un día me di cuenta de que ya no pensaba en Rafaela, ni en el caballo, ni en un porro siquiera. Volví a casa. Me costó convencer a los viejos de que ya no era el mismo, luego murió mi padre y me quedé a cargo del bar. ¿Entiendes ahora lo que representa Tomás en mi vida?
– Sí, lo entiendo. ¿Y qué pasa con él?
– Él siempre vuelve allí cuando algo le inquieta y creo que tú eres la causa de su inquietud.
– ¿Yo?
– No pongas esa cara de incredulidad, luego vamos con eso. Deja que te cuente lo de su mujer…


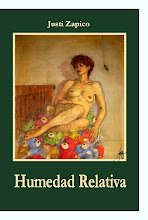



No hay comentarios:
Publicar un comentario