
Apoyado en la barandilla de la azotea, deja vagar su mirada por la solitaria avenida por donde, de tarde en tarde, se deja ver algún automóvil a toda velocidad. Son las cuatro de la madrugada y no sabe muy bien por qué ha subido allí, quizá para sentirse más cerca del cielo. Mira hacia arriba, hacia esa oscura inmensidad en la que brillan algunas estrellas. Intenta imaginar al dios en el que le enseñaron a creer desde que era un niño. Y le ve, le ve reírse de él, una risa cruel y despiadada. ¿Por qué? Pregunta en silencio. Él siempre ha sido un buen hombre. Se ha pasado la vida trabajando como un esclavo desde que, con catorce años, murió su padre (es otra de las cosas que tiene pendientes con ese dios), y se convirtió de la noche a la mañana en el padre de todos: de sus cuatro hermanos y hasta de su madre. Él era un chico responsable. Malditos. Trabajó y trabajó sin descanso, por la mañana en un sitio, por la tarde en otro. Estaba ya casado cuando se propuso ir a la Universidad, y sin dejar ninguno de sus trabajos, logró sacar la carrera. Se paso años durmiendo sólo tres o cuatro horas diarias. Y nunca salió de su boca una queja. Mientras, seguía ocupándose de todos. Cuando alguien de su familia tiene un problema acuden a él. A sus cuarenta y siete años acaba de darse cuenta de que su vida ha estado llena de la vida de los otros. Nunca ha hecho nada que le llenase a él plenamente. Ahora tiene una casa, una buena posición social y profesional, un gran coche, y algo de dinero ahorrado. Tiene esposa y dos hijos. Tenía dos hijos. Esta mañana enterró a uno de ellos. Diecisiete años, un golpe tonto y sin sentido con la moto, dos semanas luchando entre la vida y la muerte, y luego… nada.
Tiene ganas de gritar mirando al cielo.
Y no entiende nada. Le han estado engañando siempre. Y él, como un pardillo, ha creído en ese dios justo y todopoderoso al que rezaba. Ahora está perdido porque no tiene ningún punto de apoyo, no sabe de dónde agarrarse. Y no puede pedir ayuda a nadie porque todos dependen de él. Tienes que ser fuerte, eso es lo que le han estado repitiendo todo el día. Pero él ya no es fuerte, está derrotado. Por primera vez se ha dado cuenta de la enorme piedra que lleva sobre las espaldas y lo está aplastando. Sabe que acabará pegado en el suelo como un chicle.
Mira al vacío. La tentación es fuerte. Y por un momento, una sensación de paz le invade. Sería bueno descansar, sentirse ligero… terminar. Pero toda una galería de rostros queridos pasa por delante de sus ojos. Manos que se agarran a su camisa y a sus pantalones, manos que le atrapan.
Malditos.
Lanza la colilla del cigarro que estaba fumando. Ha vuelto otra vez a caer en el vicio. Y vuelve a casa. Su mujer está arrodillada, rezando, llorando. Y él siente un odio salvaje, casi incontrolable. Tiene deseos de estrangularla con sus propias manos.
Coge las llaves del coche y sale sin apenas hacer ruido. Vomita mientras baja corriendo las escaleras, manchándose la camisa y dejando un reguero mal oliente a su paso. Cuando se sienta ante el volante, respira profundamente, arranca, y sale disparado a la avenida.
Está llorando y ya no siente esa opresión en su pecho, ese peso en los hombros. No sabe a dónde va, ni tampoco si volverá.
Quizá esta noche sea un mal hombre y cometa alguno de esos pecados que le lleven directamente al infierno. Quizá se haga merecedor de la ira divina. A ver si ese dios todopoderoso tiene cojones para mandarle un castigo mayor. A ver si puede.


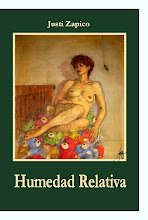



1 comentario:
— ¡Tú, pringao, dame la pasta!
No tendrá más de diecisiete... Sí, un crío, pero no le tiembla la mano, hijo de puta, cómo aprieta ese revolver ¿De dónde…? El níquel del cañón, del tambor, del gatillo montado, brilla con la luz de las farolas. Hijo de puta, un crío pero si doy un paso seguro que me deja seco ¡Seco! ¡Sí, seco! Pues ya que yo no tengo cojones, que sea este mocoso el que haga el trabajo sucio. Entre el arma y él sólo tres pasos. Coge aire. Embiste. El miedo se esconde bajo la rabia. ¡Vamos, chico, vamos! Pero el muchacho no dispara, se desorbitan sus ojos, da un paso atrás, otro, otro, mira hacia los lados. El adulto está como loco ¡Hijo de puta…! ¿Qué haces? ¡Vamos! sólo se fija en el cañón, se le echa encima, le agarra. Forcejean. ¡Serás… tu tampoco tienes cojones… cabrón! Se escucha un disparo. Las convulsiones del chico, ya boca arriba en el suelo, son cada vez menos aparatosas; hasta que queda inmóvil. Sólo conserva la mitad de la cara ¿Y el revolver? El adulto se mira la mano. ¿Pero cómo…? El hueco del cañón aún humea. Lo mira. ¿Cómo…? ¡No puede ser! ¿Cómo…? ¿He sido yo? Se agacha. Pone dos dedos de la mano libre en una de las muñecas del muchacho. Nada. Nada. Se fija, son pequeñas, los dedos suaves, sin callos. Pero si era un crío, un puto crío de diecisiete años, un puto… sin cojones, como... ¿Y yo; en qué estaría pensando yo para…? ¿Y ahora…? ¿Qué hago? Mira a su alrededor. Es tarde, no se ve a nadie. El cielo está raso, a pesar de las luces de la ciudad esta noche se aprecia lleno de estrellas. Lo mira. ¡Dios! ¿Qué hago? Ayúdame. ¡Dios! Mi mujer… ¡Qué lío! ¿Qué disgusto cuándo…? Mi hijo. Y sí… Nadie lo ha visto. Vuelve a mirar. Pero no. No ¿Cómo olvidar…? Mira lo que queda de la cara del muchacho. Mejor… La pistola. Se la acerca a la sien. ¡Vamos, vamos! ¡Cabrón, vamos! ¡Vamos! Pero nada.
— ¡Policía, quieto, deje el arma en el suelo, tranquilo, ponga sus manos en la nuca!
Él obedece y el cañón del revolver rebota contra los cantos del suelo.
Puta vida. Ahora a aguantar lo que caiga. Una última mirada al muchacho mientras un policía le sujeta los brazos atrás y le esposa. Y el recuerdo. Y mi esposa. Y mi hijo. Qué disgusto cuando… A unos pasos de él el revolver sigue tirado en el suelo. Nada. En este puto mundo sólo hay dos, los que son capaces de pegarse un tiro y los que no. Ahora a aguantar lo que caiga. Y con buena cara. Seguro que las cosas aún podrían ir peor.
k.
Publicar un comentario