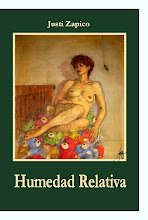La mujer sube renqueante las escaleras, para en cada rellano, cada día le cuesta más llegar a su piso, el cuarto, un cuarto sin ascensor. Después de tres horas de pie planchando en una de las casas a las que acude tres días por semana, tiene las piernas como botas y apenas puede doblar las rodillas. ¡Puta vida! Piensa, mientras mira hacia arriba contando mentalmente los escalones que se le hacen interminables. A sus setenta y tres años debe seguir trabajando, aunque se le vaya la vida en ello, la mísera pensión que le quedó después de pagar durante años y años el seguro de empleada de hogar, apenas le da para nada. Desde los nueve lleva fregando la mierda de los demás, día tras día, sin vacaciones ni derecho a ponerse enferma. Tenía la esperanza de pasar una vejez tranquila, sin lujos ni apreturas, pero la suerte siempre le dio la espalda. El marido vegeta aquejado de Alzheimer en una clínica que se le chupa la pensión, así que ella tiene que ingeniárselas para que no falte en la mesa un plato de comida. Hace unos días acudió a los servicios sociales del ayuntamiento a ver si podía recibir alguna ayuda, para pagar el recibo de la luz, o el abono social ese que dicen que no pagas la basura y el agua, cualquier cosa por pequeña que fuese le vendría bien. Pero aquella chica cuando se enteró que vivió con ella su hijo soltero, le dijo que ya se podía olvidar de ayudas. Y ¿qué iba a hacer ella? ¿Echar a su hijo de casa? ¿Construir un zulo en el piso y esconderle de por vida? Bastante tiene el pobre, todo el día en la calle buscando trabajo, que desde que se paró la construcción va dando bandazos de un lado a otro y no hay forma. Dentro de nada se le acaba el subsidio y ella no sabe cómo se van a apañar los dos. ¡Puta vida! Tampoco la hija está en disposición de ayudarla con el marido también en el paro, ella cobrando 300 euros miserables mientras espera que la seguridad social se decida a operarla de una rodilla destrozada por la artrosis y dos hijos que mantener. Ya casi está llegando.
Al lado de la mujer vive una pareja de marroquíes, un matrimonio joven con tres hijos y el que viene. Él trabajó una temporada en la construcción y ahora está cobrando el subsidio de desempleo, mientras hace algunas chapuzas por su cuenta, igual le da lucir una pared, cambiar un grifo o poner un enchufe. No es experto en nada pero cobra poco y en tiempos de crisis la gente se tira a lo barato, aunque el resultado no sea el esperado. Está pensando en montar una frutería con uno de sus primos, anda mirando las ayudas que concede el ayuntamiento para montar un negocio. Ella no trabaja, se ocupa de la casa y los niños, aunque los dos mayores se quedan a comer en el colegio, la comida es gratis y después de mucho protestar han conseguido que les preparen menú musulmán, así que ella se queda en casa con el pequeño y si hace buen día le lleva un rato al parque. Los jueves por la tarde, coge el carro de la compra y se acerca hasta Caritas, allí les dan comida suficiente para la semana, leche, aceite, arroz… un vale para carne y pescado, y otro para el recibo de la luz. Cuando tiene algún problema se acerca a los Servicios Sociales, donde una chica muy amable siempre intenta ayudarla, hasta una vez que estuvo con gripe en cama, le recogían a los niños en el colegio y se los llevaban a casa. No se vive mal aquí, piensa a menudo, siempre tienen algo que echarse a la boca, incluso a veces le manda algo de dinero a su madre que sigue allá pasando calamidades.
Por fin, respira la mujer aliviada, pensaba que no llegaba. Cuando mete la llave en la cerradura, ve a su vecina salir con los niños. La mira con rabia. No es justo, piensa. ¿Dónde estaban estos cuando, siendo una cría apenas, me despellejaba las rodillas fregando suelos? ¿Por qué sólo por venir de fuera tienen derecho a todo? ¿Y yo? Mira a los niños y se le ablanda la mirada, sabe que no es culpa de ellos, pero no puede evitar sentir como si algo le revolviese las entrañas cada vez que se los cruza en la escalera. ¿Qué hará cuando a su hijo se le termine el paro? ¿Se pondrá a pedir limosna en la puerta del ayuntamiento? ¿Para qué tanto trabajo, tanto sufrimiento? ¿Para qué? Jamás pensó que viviría una vejez tan miserable. Los niños parecen asustados y pasan por su lado agarrándose a esa especie de túnica que lleva su madre, y ella está a punto de llorar. Se mete en casa precipitadamente, no va a permitir que la morita sienta lástima de ella. Hasta ahí podíamos llegar.
Siente la mirada de la mujer clavada en la espalda mientras saca el carrito del bebé. Se va un rato al parque con los niños para que se distraigan hasta la hora de la cena. Siente el odio que le atraviesa las costillas, la rabia contenida. Por la mañana temprano la oye salir de casa, y a veces se asoma por la mirilla y se queda allí mirando cómo se agarra a la barandilla y baja con cuidado cada escalón. No debería trabajar tanto, pero seguramente es una de esas mujeres que nunca tienen bastante, porque seguro que cobra una pensión como todos los jubilados en este país. Tiene casa, hijos y nietos para cuidarla ¿por qué no piensa en descansar tranquila? No puede entender a estas mujeres que la miran con desprecio. Ella no tiene la culpa de que vivan como esclavas, trabajando en oficinas, tiendas, almacenes, fábricas… y luego en casa. Se concentra en bajar la escalera cargada con el carrito del bebé, vigilando a los pequeños para que no acaben rodando por los escalones y cuidando de no tropezar y acabar ella también por el suelo. Se olvida de la vieja.