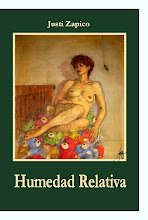Los ancianos de la tribu hablaban del amor, alertaban a los jóvenes imberbes y a las niñas a punto de menstruar sobre los peligros de ese sentimiento maldito, fruto de una imaginación demoníaca que destruiría para siempre su libertad. Si dejáis que el amor anide en vuestro corazón, decían, seréis sus esclavos, os convertirá en seres egoístas, capaces de cometer las mayores locuras por la persona amada, ablandará vuestro cerebro hasta hacer de vosotros estúpidos y desgraciados peleles. Los dioses os abandonarán a vuestra suerte y la desgracia caerá sobre vuestras familias. El amor es una cárcel en la que seréis presos y carceleros a un tiempo. Los jóvenes escuchaban atentamente la diatriba de los sabios, atemorizados ante los terribles auspicios que relataban.
Escondida tras los árboles recordaba al escucharles, cuando hace años yo misma estaba sentada en el suelo, alrededor del fuego, temblando de miedo. Ahora vivía feliz, desposada con el hombre que habían elegido para mí y yaciendo cuando me apetecía con otros hombres de la tribu. Estaba bien visto gozar de otros hombres o mujeres, tanto el esposo como la esposa debían tener amantes esporádicos con el fin de no acaparar a su pareja. Si pasado un tiempo razonable desde la ceremonia matrimonial no copulaban con otros, los miembros de la tribu empezaban a sospechar. Se vigilaba a los niños por si sentían alguna predilección en especial, y ante la más mínima sospecha, los padres de la parejita eran obligados a emigrar a tribus distintas, de las varias que habitaban en las montañas, con el fin de que no volvieran a encontrarse.
Hacía unos años, estando recién desposada, llegó hasta nuestro poblado una mujer perteneciente a las tribus del desierto. Caminó durante treinta y cinco lunas, sin comida ni agua, siguiendo a uno de nuestros jóvenes que formaba parte de un grupo que partió hacia aquellas tierras de arena y fuego en visita de buena hermandad, como era costumbre cada cierto tiempo para mantener la paz y la concordia con nuestros vecinos. La joven se había enamorado, eso es lo que dijo, y cuando supo que su amado volvía con los suyos, salió tras él del poblado. La cuidamos y curamos sus heridas, mientras que enviamos un emisario dándoles noticias de ella para tranquilizarles. Parecía imposible que ese cuerpo enflaquecido hubiese podido soportar los rigores del desierto, era como si una fuerza interior la mantuviese con vida. Decidió quedarse con nosotros porque según decía no soportaba la idea de vivir alejada de aquél a quien amaba con toda su alma, pero tampoco pudo soportar que él tuviese otra esposa y varias amantes con las que debía compartirle. Enloqueció de celos hasta el punto de herir con un puñal a una de las jóvenes mientras yacía con el que ella creía sólo suyo.
Recuerdo sus gritos cuando cuatro hombres de su tribu vinieron a llevársela alertados por nuestros mensajes, lloraba desesperadamente mirando a su amado, suplicándole le dejase seguir a su lado, pero todos sabíamos que el amor era su único dueño y que sería incapaz de volver a pensar con sensatez. Yo sentía lástima por ella, y al mismo tiempo una punzada de envidia o quizá curiosidad por saber qué era aquello tan fuerte que le hacía sufrir de ese modo.
Y un día sucedió.