
Han pasado tres días en los que hemos hablado apenas lo indispensable, trabajábamos en silencio, absortos en nuestros respectivos pensamientos. Mil veces he estado a punto de invitarle a comer, o a cenar, pero me arrepentía en el último momento. Él tampoco lo ha hecho.
A estas horas ya debería haber pasado por delante de casa para ir al campo. Me asomo a cada momento por ver si lo ha hecho en el preciso instante en que estaba en la cocina o en el baño, pero ni él ni Rufus han hecho acto de presencia. Así que me decido a acercarme a la casa temiendo que se haya puesto enfermo o le haya pasado alguna cosa.
Giro la manivela de la puerta y me asomo al interior, la casa está en silencio. Le llamo dos o tres veces mientras me dirijo hacia el salón pero nadie contesta. Después de dar una vuelta por el resto de las habitaciones me doy por vencida, allí no está, y cabizbaja, tomo el camino de regreso a mi cabaña ¿dónde se ha metido? ¿habrá ido a coger hierbas?
Me siento en el porche, pensativa, y por fin decido hacer algo, no puedo pasarme el resto de la mañana allí, esperando. Preparo la mochila con algo de comida y agua y decido subir a la cascada, quizá encuentre a Tomás por allí, y si no es así, al menos pasaré el día distraída y gozaré otra vez de aquellos parajes.
Hago dos o tres paradas en el camino antes de llegar a la cascada. Una vez allí, me acuesto sobre la hierba a descansar mirando el cielo. Recuerdo otros momentos así, cuando era niña, jugando a descubrir figuras en las nubes, a papá le encantaba, podíamos pasar horas y horas de esa forma. Mirando hacia arriba caigo en la cuenta que desde donde estoy hasta la cima de la montaña hay un pequeño trecho, o al menos lo parece visto desde aquí. Estaría bien subir y ver lo que hay al otro lado.
No tengo nada mejor que hacer, pero antes de ponerme en marcha como un poco de queso, pan y una manzana. Me cuelgo la mochila a la espalda y empiezo la ascensión por un estrecho sendero que comienza justo al lado de la cascada. Durante un rato siento las salpicaduras del agua que cae con fuerza, luego, según voy subiendo, se vuelven más diminutas y escasas. El camino discurre ahora bordeando el pequeño río cuyas aguas bajan con rapidez hasta precipitarse al vacío. Miro hacia arriba saboreando ya el momento en que llegaré a lo alto.
No acabo de poner el pie en la cima cuando un fuerte viento hace que me tambalee. Menos mal que se me ocurrió coger un palo para que me sirviese de apoyo. Me aferro a él con fuerza y consigo ponerme derecha para observar admirada el paisaje que aparece ante mis ojos. Un inmenso valle cuajado de pequeñas aldeas desperdigadas aquí y allá, rodeado de una cadena de pequeñas montañas como una muralla protectora. Más al fondo, otra vez el mar, una fina raya azul que se pierde a lo lejos. Justo delante de mi, sigue un sendero que se adentra entre una docena de casas medio derruidas, que aguantan estoicamente los envites del viento.
Paso a paso, con el apoyo del palo, emprendo de nuevo la marcha. Un poco antes de adentrarse en el pueblo fantasma, el camino aparece empedrado, seguramente para facilitar a los antiguos vecinos el tránsito por él en los días de lluvia y nieve. Sólo se escucha el silbido del viento y el golpeteo de algunas ventanas que se agarran con tesón a paredes de piedra a punto de caer.
Hay algo extraño en ese pueblo, quizá sea la sensación de abandono, o el aire que no cesa. Me pregunto quienes vivirían aquí y por qué se marcharon. Posiblemente emigrarían a otros pueblos más grandes, o a la gran ciudad, en busca de un futuro mejor, dejando aquí parte de su vida, recuerdos que quizá no olvidarán jamás.
Camino despacio mirando a un lado y a otro de lo que debió ser la calle principal. Siento un desasosiego difícil de explicar, como si de pronto fuese a aparecer un fantasma de entre las ruinas de piedras, vigas y tejados. Paso por delante de una de las casas mejor conservadas, la que fue sin duda morada de alguna familia pudiente mantiene aún en buenas condiciones el tejado y una larga balconada que ocupa toda la fachada. De su puerta, de madera maciza todavía cuelga el llamador, una gruesa aldaba con la cabeza de un león en el centro.
Justo al lado, pero algo apartada de la calle, hay una ermita. La distingo enseguida porque la fachada, lo único que todavía sigue en pie, está rematada por una cruz de piedra. Me dirijo hacia allí y reparo entonces en otras cruces que se entreven entre un grupo de árboles que están a su izquierda. Debe ser el cementerio del pueblo, pienso, y aunque estoy a punto de dar media vuelta y tomar el camino de regreso a casa, sigo andando hacia allí.
Me acerco al camposanto y asomo la cabeza medio escondida tras un árbol, sin decidirme a entrar. Hay dos hileras de lápidas, algunas medio hundidas en la tierra, cruces torcidas en precario equilibrio, ángeles sin cabeza o sin brazos, rotos en pedazos. Algo separadas, como si los muertos allí enterrados no quisieran estar cerca de los demás, cuatro o cinco lápidas con restos de lo que fueron grandes esculturas: medio cuerpo con los brazos extendidos hacia el cielo y un rostro sin nariz con gesto suplicante, un angelote gordezuelo con las alas rotas yaciendo sobre la piedra.
Fue entonces cuando le vi. Y en el primer momento pensé que realmente era un fantasma, un muerto viviente que había salido de su tumba en plena noche y le había sorprendido la mañana tirado sobre aquella losa negra. Negra y fría. Su ropa era la de Tomás, y su pelo, y la forma de su espalda, pero ¿qué hacía allí con los brazos abiertos en cruz, tirado boca abajo abrazado a una lápida?
(Continuará)


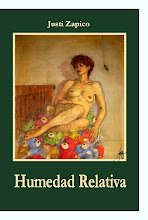



No hay comentarios:
Publicar un comentario