
Y me quedé allí, mirando la punta de mis zapatos, aguantando las ganas de llorar, callada. ¡Imbécil! Dile todo eso que tienes en la cabeza, suelta de una vez las palabras que te ahogan y te hacen palpitar las sienes. Grita, golpéale, dile con voz clara y firme que es un cabrón, hijo de puta y gilipolla. Recordé entonces que al principio de los tiempos bromeábamos con eso del olor, él me decía entre risas que iba a meterme en el horno y cuando estuviese bien crujiente me comería entera empezando por los pies. Yo sentía sus suaves mordiscos en las orejas, en los hombros, los brazos, los pezones. Y reíamos, reíamos como niños. Recordé cada uno de los miles, millones de pollos que pelé, troceé, deshuesé, fileteé y envasé para que él pudiese estudiar, primero la carrera, luego las oposiciones a notario. Diez horas al día, de lunes a viernes, durante quince años, quince largos años. Recordé que llegaba a casa, con ese olor prendido en la piel, en el pelo, en la nariz, y lavaba los platos, la ropa, limpiaba, preparaba la cena y la comida del día siguiente, porque él tenía que estudiar y eso le desconcentraba, no podía perder el tiempo, pero a veces salía con amigos a tomar una cerveza, para despejarse. Recordé las horas en vela ayudándole con los temas, repasando para el examen del día siguiente, preparando café para que no se durmiese, aprendiendo todo aquello casi de memoria, pensando a veces que hubiese podido examinarme yo. Recordé todas las vacaciones que pasé trabajando porque había que pagar una factura del taller, o comprar una lavadora nueva, o aquél viaje de fin de carrera. A Londres, se marchó a Londres dos semanas, mientras yo pelaba, troceaba, deshuesaba, fileteaba y envasaba pollos. De regalo me trajo una camiseta que no me puse nunca porque era tres tallas grande.
Ya tenía la maleta preparada y con ella en la mano, pasó por mi lado. Yo seguía sin moverme, sin hablar, me sentía vacía por dentro, como si alguien me hubiese metido la mano por el culo, hubiese agarrado el paquete intestinal y de un estirón me hubiese dejado hueca, como había hecho yo durante quince años con todos aquellos millones de pollos. Creí que iba a decir algo, pero se encogió de hombros y se marchó. Me pareció escuchar a mi madre cuando alguna tarde de domingo iba a visitarla. Nos sentábamos a charlar en la cocina y yo daba buena cuenta del flan de café que tanto me gustaba. Mira por ti, Cris, mira por ti, si no lo haces tu nadie lo hará por ti – me repetía como una cantinela – márchate unos días a la playa este verano. Vete y descansa. Estoy bien, mamá – le decía yo – tú siempre has trabajado mucho y mira, cada día estás más guapa. Ella sonreía complacida. Procuraba no hablar de Juan Luis pero yo sabía lo que pensaba, por eso intentaba disculparle. Ya le queda poco, mamá, y ya verás cuando consiga la plaza de notario, nos iremos de viaje para celebrarlo. Y luego, luego dejaré de trabajar y nos pondremos a buscar un niño, ya verás cuando tengas un nieto, o dos, lo orgullosos que van a estar de su abuela. Ella asentía con la cabeza, pero sus ojos la delataban, se le ponían brillantes, casi podía leer su pensamiento, él mismo que yo me empeñaba en apartar de mi cabeza, se me pasaba el tiempo, y con cada fracaso, cada nueva decepción, cada disculpa que Juan Luis esgrimía para justificar su incapacidad, yo me decía que sería la próxima vez, seguro.
¿Qué dirá mamá cuando se lo cuente? pensé. Recuerdo aquella tarde en que dejó caer que un amigo de papá que tenía un pequeño negocio necesitaba a una persona que le echase una mano en el despacho. Podrías decírselo a Juan Luis – me dijo – serán solos unas horas por la tarde y os vendría bien ese dinero. Estábamos ya en la cama cuando me atreví. Montó en cólera y arremetió contra mi madre. Sentía contra ella un rencor antiguo desde que mamá, con el dinero que recibió en herencia de una tía soltera, me compró este piso. Fue unos meses antes de casarnos, su regalo de boda, sólo para mi. Juan Luis estaba empeñado en que nos diese el dinero, que estábamos bien en el que habíamos alquilado, decía, pero ella se mantuvo en sus trece y una mañana me llamó para que fuese al notario a firmar la escritura. Luego vinimos a verlo, y ese fin de semana nos pusimos a limpiar, y después vinieron los muebles y todo lo demás. Yo acababa rendida pero me emocionaba preparar la casa donde viviría con Juan Luis. Él apenas mostró interés, enfurruñado todavía por no haberse salido con la suya.
Y menos mal, porque al menos tengo algo que me pertenece. Esto y el olor a pollo. Maldito hijo de perra. A los pollos debe su flamante notaría, si no hubiese sido por los hilos que movió mi jefe, en agradecimiento a la empleada que más pollos pelaba, troceaba, deshuesaba, fileteaba y envasaba ¿de qué iba él a aprobar la puta oposición? Pero igual eso tiene remedio, del mismo modo que los hilos pueden moverse a favor también pueden hacerlo en contra, aunque de momento vamos a dejar las cosas como están y pensar sólo en el siguiente paso: ir a ver qué puede hacer por mi ese dichoso santón de la colina.
(continuará)


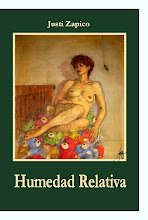



No hay comentarios:
Publicar un comentario