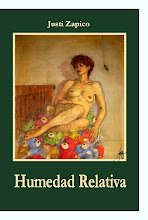En los enlaces que figuran en la parte derecha del blog figura "El desorden de tu nombre". Se trata de un grupo de msn que cree hace algún tiempo y en el que compartí ratos y letras con buenos amigos y mejores escritores. Como ya sabréis, porque en la red las noticias vuelan, msn ha decidido cerrar esos grupos gratuitos, vete a saber por qué. El caso es que en El Desorden existe un panel que dimos en llamar "Retos" en el que cada mes se proponía precisamente eso: un reto. Alguna vez fueron historias que se escribieron conjuntamente entre varios participantes. Una de ellas es ésta que traigo aquí, un poco para que no se pierda en el olvido pues creo sinceramente que fue un buen trabajo. Es un poco larga y cada fragmento aparece precedido del "nick" de quien lo escribió. Espero que os guste y aprovecho para agradecer una vez más a ese puñado de amigos los felices ratos que pasé junto a ellos. Gracias, de corazón.
Como no le pusimos título, me pareció buena la frase con la que comienza la historia:
La conoció en un bar

Cari-Sum
La conoció en un bar. Era una mujer de las que quitan el hipo, rotunda y explosiva. De curvas peligrosas y aire de misterio. Se hacía llamar Feroz, un nombre que a él le resultaba excitante. Le hacía imaginar escenas de pasión, momentos lúbricos, sexo, mucho sexo. Cada noche se acercaba al local para verla actuar. La observaba desde la barra, la veía moverse sobre el escenario, sensual, desgarrando canciones con su voz rota, entre el humo de los cigarrillos y el olor a alcohol. Al final de cada actuación ella se acercaba a la barra con su caminar cadencioso, ese bamboleo de caderas que da una vida sobre unos tacones afilados. En el instante en que un cigarrillo quedaba apresado entre los labios rojos, una docena de encendedores iluminaban el local. Entornaba los ojos para encenderlo, y daba unas gracias escuetas antes de exhalar el humo, coger su copa y desaparecer por unas cortinas de terciopelo ajado y descolorido. Noche tras noche el mismo ritual. Noche tras noche el deseo latiendo en cada mirada, en cada hombre, en cada rincón del bar. Él intentaba sonsacar al camarero, le ofrecía billetes arrugados para que le hablase de ella. Billetes que el camarero le devolvía con mirada triste, repitiéndole cada noche la misma frase…-Olvídela, no es para usted. Ella es Feroz y… está maldita. Pero esas palabras no hacían mella en él, volvía cada noche para desearla, para que ella le mirase siquiera un instante y hablarle con los ojos, elevar su copa en dirección al escenario y beber a su salud. Fueron semanas de sueños inquietos entre la nebulosa del alcohol, de deseos insatisfechos. Semanas en las que dejó de pensar en nada que no fuese ella. Maldita… Dicen que está maldita. ¿Acaso no lo estamos todos? Volvió, una vez más, dispuesto a perder el tiempo a sabiendas que ella no se dignaría a intercambiar dos palabras con él. Al entrar la vio en la barra, ella le miró fijamente mientras el camarero cuchicheaba algo junto a su oído...
Después
…Joseph se acercó a la Juke Box y seleccionó un disco. En seguida Joss Stone empezó a cantar su Dirty Man quejumbrosamente mientras Feroz se acercaba a aquel desconocido que se estaba convirtiendo en el habitual de sus noches, en el lejano hombre de ojos tristes que la miraba a través de las volutas de humo del local mientras ella entonaba esta canción y muchas otras.
Se acercó a él, lenta, pisando esa línea recta que hace a una mujer caminar como un felino y le tendió una mano. Sonrió al mirar su cara de asombro y le dijo -¿Bailas?.
Él la siguió hasta un hueco entre las mesas y la tomó de la cintura. Aquello era mucho más de lo esperado y se dejó llevar por la música aspirando el aroma de su cabello contra su mejilla. Se balancearon lentos, en silencio, dueños de esas manos con miedo de invadir lo desconocido que se van afianzando poco a poco, rozando un trocito de cuello, un hombro, el filo de la cadera.
La melodía terminó y se detuvieron reparando en un sujeto parado junto a ellos.
- Harry ¿qué haces aquí?
Desordenada
Joseph estuvo a punto de echarse a reír al mirar al individuo al que se dirigía Feroz. Y no era para menos. Ante ellos se erguía un enorme cuerpo de pollo de plumas amarillas, por encima del cual asomaba una gran cabeza de hombre con gesto compungido y ojos brillantes. Bajo el brazo sujetaba una cabeza de pico naranja.
- Harry ¿qué haces aqui? - insistió Feroz.
El hombretón hizo pucheros.
- Tenía que marcharme de allí, sabía que pasaba algo, lo sabía. El encargado quería que caminase hasta la tienda de flores. Y eso no está en mi ruta, no está en mi ruta - le dije, pero él insistía. Y yo estaba muy nervioso, ya sabes que las flores me ponen nervioso. No podía ir hasta allí... ¿qué...? ¿qué haces bailando?... tú, tú nunca bailas con nadie.
- Deja eso ahora, Harry, escúchame ¿qué le has hecho al encargado? ¿le has hecho algo?.
Joseph, un poco apartado, observaba al hombre. Sí, le había visto alguna vez, unas calles más abajo, ante la tienda de pollos asados. Se había fijado en su rostro, siempre mostrando una expresión ausente, con aquella enorme nariz aplastada que le daban aspecto de boxeador.
Y no se equivocaba, Harry fue un gran campeón de los pesos pesados hasta que su cabeza no pudo resistir más golpes.
- No, le he hecho nada... me gritaba, me gritaba mucho y yo estaba nervioso, yo... sabía que debía venir aqui. No, no le he hecho nada, te lo prometo, le empujé, le empujé sólo un poco. No quería que me gritase más, quería decirle que la tienda de flores no era mi ruta, que no podía ir allí. Me llamó estúpido retrasado, así "estúpido retrasado" muy cerca de mi cara, me salpicó de saliva. Y yo le empujé... sólo un poco.
- Tranquilízate, Harry...
- Y este tipo... ¿te gusta este tipo? estábais bailando, os he visto... muy juntos. No me gustan los tipos que aprietan a las chicas cuando bailan...
Un borracho se acercaba tambaleándose hacia ellos, la sonrisa torcida con gesto burlón, el dedo estirado señalando al pollo gigante...
Después
- ¡Eeeehhh! ¡tú!! ¡pollo!!! ¡¡¡Eeehhh, míiirame!! .- Hablaba con la lengua pegada al paladar y arrastrando un poco las vocales, inequívoca señal de que estaba bebido.- Quierrro que te poongasss la cabeza de gallina y que nos cacareess un poco. Quierro que cruuces la sala, talmente clueca y nos poongash el huefo.
Y brúscamente le dió un empujón a la mole amarilla, lanzándolo contra una de las mesas que se encontraban vacías.
Harry se levantó ágilmente, muy rápido para un hombre de su tamaño y avanzó hacia el borracho.
Kluzkl
Joseph observaba a Harry y se preguntaba ¿Qué es lo que debía de hacer Harry? Él, Joseph, se las daba de conocerse bien: podía ser apasionado, a la vez que reflexivo y frío, nada visceral si al contexto le interesaba. ¿Qué hubiera hecho él? No todos los momentos son iguales, ni tan siquiera el cuerpo ni los ánimos dan para comportarse de igual forma. Y luego estaba lo del libre albedrío. ¿Existía de verdad eso que llaman el libre albedrío, la libertad de, realmente, poder comportarse uno como le viniera la gana? ¿O los momentos se subordinan a los contextos, mandan? ¿Qué hubiera hecho él? ¿Cómo se hubiera comportado? Pero no, no era de él, sino de Harry, de sus comportamientos, de lo que a Joseph le apetecía ahora reflexionar. Harry era, al menos se lo parecía a Joseph, vehemente y visceral, y ahora le acababan de tirar al suelo de un empujón, con burla, quizá, se podría considerar, de manera insultante.
A Harry le asistía el derecho de no dejarse intimidar por el otro tipo, pero el otro estaba borracho, era evidente.Hablaríamos entonces —seguía Joseph con sus deliberaciones, mientras Harry ya estaba muy cerca del tipo ebrio— de la incidencia real del alcohol en los reflejos, sobre la incidencia, especial y determinante, del alcohol en los comportamientos. El alcohol podía definir, y de qué forma decidir, optimizar, el agravamiento de los conflictos.¿Harry se debería abandonar a los instintos y golpear al borracho hasta pelarse los nudillos? O, por el contrario, Harry se debería permitir la oportunidad de una evaluación sistemática y compleja de forma que así evitara el enorme despilfarro de energía que supondría la desconformación entre las ideas, su ego y su autoestima. Cómo parecían indicar diferentes corrientes científicas y psicológicas que habían estudiado el problema —Joseph recordó un artículo periodístico que aún estaba fresco en su memoria— la formación amplia y flexible, inspirada y en consonancia con las inquietudes e intereses de las personas, suele derivar de una estrategia global en el marco de una planificación de las actuaciones, y de la concepción integral que siempre o, al menos, la mayoría de las veces, les es preciso desarrollar teórica y prácticamente…Pero ¿para qué seguir divagando? —interrumpió Joseph sus reflexiones— ahora interesaba ser prácticos: lo que tenga que suceder sucederá, por más vueltas que le demos, antes de no más de un par de segundos.Harry ya estaba a menos de un paso del borracho.
Desordenada
- No soy un gallina - dijo Harry cogiendo al borracho por las solapas y alzándolo dos palmos del suelo - no soy un gallina, soy un pollo ¿verdad Feroz que soy un pollo?, díselo, dile que soy un pollo.
- Está bien, Harry, está bien, suéltale, suéltale por favor, sólo es un pobre borracho. Y tú, desgraciado - gritó dirigiéndose al beodo que pataleaba buscando un punto de apoyo para los pies - te aconsejo que te largues por donde has venido, si no quieres ver tus putos dientes esparcidos por el suelo.
Mientras, Joseph parecía haberse quedado traspuesto. No dejaba de mirar a aquella mole humana que hablaba como un niño. Pensó que el hombre, si no se le enfurecía, era incapaz de matar una mosca, pero... cuidado con molestarle, porque podría matar a cualquiera de un golpe. No sabía muy bien cual era su papel en todo ese lío, así que optó por quedarse quieto contemplando cómo se desarrollaba la situación. Parecía que Feroz era capaz de manejar al hombre y desde luego, más capaz aún de asustar al imbécil borracho y hacerle salir por pies.
Harry miró durante un rato al pelele que tenía entre las manos como si se tratase de un insecto al que estuviese estudiando, decidiendo si le rompía una patita o le dejaba marchar sano y salvo. Volvió a mirar a Feroz y lentamente le depositó en el suelo.
-Uh! - le gritó como si jugase a asustarle, y el tipo salió trastabilleando hacia la puerta sin atreverse a mirar atrás...
Peonpalante
Todas esas escenas bailoteaban en la mente de Joseph, como si de un guión cinematográfico se tratara, mientras se embebía contemplando absorto el fondo del vaso que contenía el whisky de dudosa procedencia que servían en aquel antro, y se quemaba los dedos, apurando hasta la brasa cada uno de los cigarrillos que le arruinaban los pulmones.Por supuesto que no existía Harry, cualquiera sabe que los boxeadores sonados, peligrosos pero cándidos, son una leyenda urbana; por supuesto que no existen los pollos parlantes. Imposible que Feroz lo invitase a bailar. De todas sus elucubraciones tan sólo eran ciertas la presencia insidiosa del borracho (tal vez él mismo) y… Feroz.Feroz existía, era tan real que le dolía su presencia. Tan destructora que ya había perdido la voluntad por ella. Acodado en la barra, noche tras noche, las canciones de Feroz le atormentaban. Por lo que decían y por cómo las cantaba.No era ingenuo. Sabía que Feroz no era tan glamorosa, que tras el maquillaje y las engañosas luces del tugurio se escondía una mujer torturada, renacida del mil cenizas, y eso era lo que la hacía irresistible para él.Si tuviera el valor de hablarle…
Kluzkl
Alguien apretó un botón y empezaron a caer burbujas del techo, Harry primero se asustó, e hizo ademán como de quitárselas de encima, luego se quedó quieto, mirándolas, con una sonrisa leve, de boxeador sonado. Joseph se decidió, se acercó a Feroz y se pegó a su espalda, la rodeó con los brazos, entrelazo las manos a la altura de su vientre, la presionó hacia así. Feroz dio un respingo, parecía que iba a resistirse pero se abandonó al juego. Joseph la embestía, muy sutilmente.Ella movía sus caderas, presionaba con las nalgas, levantaba los brazos, desnudos, y jugaba con su melena, se acariciaba los pechos; sus pezones cantaban ya a voces su ánimo.
Concupiscente pistola frágil, translúcida, erotismo ungido de balas, grandeza, esplendor, ceremonia o entierro solemne que hace honor al difunto, forma rellena de aire sometida por un líquido, frenéticamente, milagrosa piel de agua y jabón con gotas de esencias compradas en Egipto, arena, alcohol y cien noches, a partes iguales, frasco tan pequeño, o tan mayúsculo, como el cariño por los perros, prueba de acíbar, de derrota, sobrecillo de azúcar imposible para el mozo, Par naso o Helicón presidido por el Eros amable de palabras llenas de sicalipsis, pornografía, gran capacidad de deslizamiento, lujuria pordiosera pidiendo limosna en la calle de aromas y sonidos exóticos, mojadas fuertes, infinita saliva, besos, tiros de sílice palatizados contra el paladar.
Joseph, la bisbiseaba a la oreja.
Peonpalante
¡Qué no, qué no! Que si se dejaba arrastrar por el delirium tremens estaba perdido. Después de Harry el Pollo, difuminado entre burbujas, ¿qué sería lo siguiente?¿Un conejo blanco de tres metros de alto, con una pajarita roja, bailando claqué? ¿O alguna aberración de la naturaleza, como un ciempiés de cuatro patas?Debía zafarse de sus alucinaciones y centrarse en Feroz, aunque ella fuese la mayor alucinación de todas.Soñaba con olerla, con enterrar la cara entre sus muslos y asfixiarse voluntariamente con su acre aroma de mujer fatal.Soñaba con decirle que le había desgarrado el alma, que le había robado el corazón, que no podía dormir por su culpa. Y todo sin ni siquiera haber cruzado una palabra. Vivía con carne y sangre las letras de las canciones que ella esculpía desde el escenario.Y ahora lo estaba mirando, seguro que el camarero le había contado su interés por ella.El caso es que de cerca no parecía tan impresionante...
Desordenada
Santos arrugó la hoja que estaba escribiendo. No había manera: la inspiración le había abandonado. La historia que intentaba escribir era una mierda, giraba, daba vueltas sobre sí misma sin llegar a ningún lado. Y eso de ponerles nombres ingleses a los protagonistas era de un cutre que echaba para atrás.
Se recostó en la silla desperezándose mientras daba un vistazo a su alrededor. Toda la habitación estaba en completo desorden, la mesa desaparecía bajo un número incontable de aviones, pajaritas, barcos... de papel. Todo el papel que había desperdiciado intentado escribir esa estúpida historia: primero había pensado en algo un tanto erótico con una pizca de suspense, luego intentó darle un giro detectivesco, intercalando algunos pasajes casi surrealistas, de nuevo volvió al eje central de la historia, pero no, no le gustaba.
Suspiró hondo. En momentos así echaba de menos un cigarrillo, pero no iba a caer en esa tentación. Se levantó para acercarse a la ventana a ver si se despejaba un poco. Tenía las piernas entumecidas de las horas que había pasado sentado. Iría a mear.
El baño también necesitaba una buena limpieza, pensó mientras miccionaba sin fijarse mucho en las salpicaduras que iba dejando en el inodoro. Luego, se dirigió a la ventana.
Era una noche fría, pero no demasiado. Las calles aparecían desiertas de viandantes, sólo algunos coches, pocos, circulaban por la avenida. Frente a su ventana un parque inaugurado por el ayuntamiento hacía unos meses mostraba unos raquíticos árboles demasiado jóvenes para dar un poco de sombra en las calurosas tardes de verano. Fue entonces cuando la vió. Estaba sentada, de forma indolente, en uno de los bancos, mostrándole su mejor perfil. Parecía que no tenía otra cosa que hacer que permanecer allí sentada precisamente en Nochebuena, cuando lo lógico era hallarse ante una gran mesa rodeada de la familia.
Aunque precisamente a él no debíera parecerle extraño. Estaba sólo, intentando empezar una novela. Su familia... mejor ni pensar en ello, eso sí que daría para contar una novela. Pero no, jamás, nunca en los cuatro libros publicados había hecho una sóla mención a su vida íntima, nada autobiográfico, ni siquiera de sus pocos grandes amores.
Sus amores... Susi, ella había sido el último. Y cuando se marchó se llevó con ella su inspiración. No había podido escribir nada coherente desde entonces.
Volvió a fijarse en la desconocida del banco. Tenía ganas de bajar a la calle, cruzar la avenida y sentarse a su lado. No, mejor, sacaría su vieja bicicleta y se iría al parque, era una buena excusa para pasar por allí. Y era una noche estupenda para eso, al menos hasta que las cenas terminasen y las gentes volviesen a asaltar la calle.
Al coger la bicicleta de la habitación del trastero volvió a acordarse de Susi, de los largos paseos que solían dar juntos. Vamos, Santos, deja de pensar en ella - se dijo en voz alta - y se dirigió a la puerta con paso firme...
Desordenada
Cuando salió a la calle se sentía invadido por una extraña urgencia, deseaba pasar lo antes posible por delante de aquella mujer que seguía sentada en el banco, impasible, parecía talmente una estatua o uno de esos mimos que a veces se paraba a observar con curiosidad. Se obligó a serenarse un poco y a adoptar una aptitud sosegada, como el que va sencillamente a dar un paseo en bicicleta. Mientras esperaba a que el semáforo cambiase a verde para poder atravesar la avenida, disfrutó del silencio de la noche, de la ausencia casi total de vehículos, observó las ventanas iluminadas de los edificios e imaginó que detrás de una gran mayoría de ellas, habría familias enteras sentadas a la mesa. No sentía envidia, él ya había tenido de eso y no lo echaba de menos.Santos pasó al otro lado de la calzada y pedaleó despacio al enfilar el pequeño sendero donde se hallaba el banco ocupado por la desconocida. La observó atentamente mientras se iba acercando a ella, ya que no podría hacerlo justo cuando pasase por delante. Iba enfundada en un largo abrigo gris y permanecía sentada con las piernas cruzadas, una encima de la otra, que asomaban por la abertura del abrigo. A pesar del frío, ella llevaba medias negras y unos zapatos de tacones afilados, parecía que se hubiese escapado de una fiesta. El pelo, de un bonito color caoba, brillaba a la luz de una farola situada al lado del banco. Lo llevaba en una corta melena, que tapaba justo las orejas, peinado con raya en medio y la nuca más corta que la parte de delante. A Santos le resultó familiar.El hombre se disponía a pasar por delante y ya iba a agachar la cabeza cuando percibió un ligero movimiento, la miró y en ese mismo instante ella alzó los ojos. La impresión que le causó aquella mirada fue tan fuerte que tartamudeó al decir un casi inaudible: “buenas noches” y aceleró el pedaleo.¡Qué idiota soy! Parezco un estúpido niñato, me he puesto a temblar como un flan cuando ella me ha mirado. Tengo que dar la vuelta, ahora mismo, sí, ahora mismo voy a ir allí y sentarme a su lado, da igual si tengo excusa o no, siempre puedo hablar del tiempo. Santos no lo pensó más y empezó a desandar el camino. Tenía que mirarla de nuevo, porque no era posible, había sido una alucinación, seguro, pues no le había parecido que esa mujer que estaba allí sentada era exactamente igual que el boceto que él había hecho de la protagonista de su novela. Feroz, esa mujer era idéntica a Feroz. Él tenía la tonta costumbre de imaginar físicamente a cada uno de los personajes de sus novelas y como el dibujo no se le daba mal, se entretenía haciéndoles una especie de retratos. Siempre había sido así y tenía una buena colección de ellos.Ahí seguía ella sentada y parecía dispuesta a pasar toda la noche…
Desordenada
Visto y no visto, antes de tener tiempo de arrepentirse Santos estaba frente a la mujer del banco. Ella le miró con cierto reproche al tiempo que le preguntaba: "¿por qué te has ido como si hubieras visto un fantasma? la primera persona conocida que encuentro y te largas, así, tan tranquilo". Él se había quedado con la boca abierta por la sorpresa. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios y no lograba salir del estado de estupefacción en que se hallaba. "¿Me conoces" - acertó a balbucear. Ahora era ella la sorprendida. Estás de broma. Pues mira, yo no tengo ganas de bromear, estoy asustada, muy asustada. Hace un rato bailaba contigo en el "Asfalto ardiente", bajo una lluvia de burbujas, tú bisbiseándome la oreja y Harry queriendo matar a un puto borracho y aparecí de pronto aqui sentada en este banco solitario, en un parque que no conozco de una ciudad extraña. Dime ¿te parece que tengo ganas de bromear?.
Santos la miraba extasiado. Feroz, o quien quiera que fuese aquella desconocida, se ponía más y más guapa conforme crecía su enfado. Le brillaban los ojos que parecían lanzar chispas de fuego. No sabía lo que hacer, así que optó por dejarse llevar y seguir con aquel juego. Pronto la calle se llenaría de gente con ganas de fiesta, así que decidió llevarla a algún sitio para intentar calmarla y entender, de paso, aquella extraña situación.
Vamos, tranquilizate, será mejor que vayamos a mi casa y tomes algo caliente, hace mucho frío esta noche - le dijo en tono conciliador - está aqui al lado. Cuando alzó sus ojos hacia él, Santos se encontró con la mirada más suplicante que jamás había visto. Tengo que buscar a Harry, tienes que ayudarme a buscarle, él se encuentra perdido sin mí, es como un niño, un niño pequeño, puede cometer una locura, por favor, por favor, tienes que ayudarme - y rompió a llorar.
El hombre la rodeó con sus brazos, consolándola, mientras le hablaba suavemente al oído. No temas, iremos a buscarle, le encontraremos, te lo prometo, pero antes debes sosegarte y descansar un poco. Algo le contestó ella en voz baja, pero él no llegó a escucharla porque en ese momento la sirena de una ambulancia rompía el silencio de la noche...
Santos dió un respingo cuando una ambulancia pasó por delante de su ventana haciendo ulular la sirena. Estaba aturdido y durante un momento no acertaba a darse cuenta de donde se encontraba. ¡Uf! le dolía enormemente la espalda y los brazos. Se había quedado dormido sobre la mesa en la que estaba escribiendo. ¡Joder, joder, joder! menudo sueño he tenido, mierda, eso me pasa por comer esas porquerías precocinadas, bueno, y la botella de vodka también habrá tenido algo que ver. Se desperezó, al tiempo que meneaba la cabeza en un intento de desterrar aquellas estúpidas imágenes que aun rondaban allá dentro.
Tenía las piernas entumecidas cuando se dirigió al baño a mear, rascándose la entrepierna. ¡Coño! un día tengo que limpiar todo esto, pensó. Volvió sobre sus pasos y se dirigió a la ventana. Enfrente, en un banco solitario del parque se sentaba una mujer con gesto indolente... esperando. La lacia melena le tapaba el rostro.
Santos cogió su bicicleta y salió de casa.
Cari-sum
-Baila conmigo una vez más, Feroz...
Enmedio del parque, Santos asió de nuevo la cintura de aquella misteriosa mujer. Ella, flexible como un junco, se dejaba llevar al ritmo de unos músicos invisibles.Giraban sobre sí mismos bajo la luz de la luna, abrazados, cuando de entre las sombras de la noche un movimiento llamó la atención de Santos. Fijó la vista en aquel punto y, sorprendido, vio aparecer un numeroso grupo de enormes pollos amarillos que avanzaban, hacia ellos, caminando de forma ridícula y piando bajo las estrellas.
-¡¡¡Dios mío... Feroz... El pollo!!!Pi... Pi... Pi...-¡¡¡Son pollos, cientos de pollos!!!Pi... Pi... Pi...
Feroz le miraba divertida mientras iba transformándose en otro enorme pollo saltarín.
-Mira Santos, soy un pollo, jajaja, soy el pollo ferozzzzzz y tu eres san pollo, jajaja... Pi... Pi...
Santos...Santos...
¡Santos!¡¡¡Santos... Joder... Apaga el despertador!!!
Santos abrió los ojos sin entender nada, y una punzada de dolor se le clavó entre los ojos al recibir la bocanada de luz intensa que entraba por la ventana.
-Te juro que es la última nochebuena que cenamos en casa de tu hermano. Cada año lo mismo, te pones ciego de anís del mono y me das la noche. Santos no hacía más que mirar a su alrededor, bajo las sábanas, dentro de su pijama.
-¿Y el pollo, Mari?
Mari resopló mientras buscaba las zapatillas bajo la cama.
-El pollo... Menuda perra te ha dado esta noche con el pollito de las narices. Si Santos, sí, tu cuñada te dio pollo para cenar, el mismo pollo reseco e infumable de cada nochebuena, pero como eres un ansioso te pusiste hasta las trancas. Y claro, entre el empacho, la borrachera y el concurso anual de "a ver quién hace más el ridículo con el karaoke", te has pasado la noche dando saltos en la cama y sin callar.
Santos se pasó la mano por la frente cubierta de sudor frío y volvió a arrebujarse bajo las mantas. Mari, mientras tanto, rezongaba de camino a la cocina.
-El pollo feroz... Si es que no se puede ser más tonto. Que harta estoy, madre mía...
-Jo Mari...
Y este cuento se acabó.
Gracias a los escritores por orden de aparición:
Cari-sum, Después, Desordenada, Kluzkl y Peonpalante.








.jpg)


.JPG)